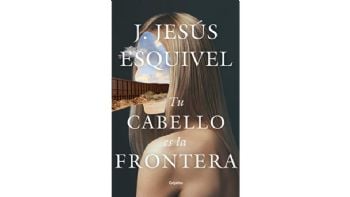Cuando Estados Unidos nos anexe por irremediables*
Ante el hecho de tener como vecino a un país incapaz de gobernarse, un grupo de connotados estadunidenses se propone “salvar a México de sí mismo” y anexarlo a la Unión Americana, de la cual la nación entera sería la estrella 51 y en el trance quedaría barrida una clase política indolente y corrupta. ¿Quién podría lamentarlo? Con humor punzante y provocador, el escritor y diplomático Enrique Berruga coloca en situación extrema la relación de México con su vecino del norte. Lo hace en la novela satírica El american dream (Planeta, 2017), del cual se reproducen algunos fragmentos.
CIUDAD DE MÉXICO (Prcoeso).- Quien tomó primero la palabra fue el general (retirado) del Ejército de los Estados Unidos de América. Estaba sentado frente a mí, mirada fría e inexpresiva de ojos azules, uniforme de gala, camisa color crema, las manos simétricamente colocadas a los lados del plato, con las mejores intenciones de ser afable (…)
–Soy el general Wesley Walker –se presentó de manera protocolaria–. Quiero darle la más cordial bienvenida a Dallas, deep in the heart of Texas. –Asentí con la cabeza, acomodándome la corbata y como mandan los cánones, mirando a un lado y otro de la mesa, a los ojos del resto de los asistentes. Todos me devolvieron una sonrisa que me decía como respuesta “esta noche tendremos un diálogo civilizado y de buen nivel”. So far so good.
A una discreta indicación del general Walker entró un regimiento de meseros. Colocaron platos de espárragos con vinagreta (lo de siempre) y preguntaron: “¿Tinto o blanco?”. “Tinto para mí, por favor”. El general Walker se levantó de la mesa y con la mano nos pidió mantenernos sentados.
–Deseo proponer un brindis por el doctor Andrés Rico, este gran experto en América del Norte, este visionario de la región que compartimos y, sobre todo, por el futuro que depara a nuestras naciones. –Levantó la copa y de inmediato dije para mis adentros: “Ya me jodí, tendré que dar un pequeño discurso en algún momento de la cena. There’s no such thing as a free lunch”. Estaba equivocado. Antes de sentarse el general Walker, todavía con la copa en la mano, dijo:
–Doctor Rico, esta noche es muy especial –todavía con la sonrisa militarizada en el rostro– y pudiera adquirir un carácter histórico –subrayó estas palabras en tono de soldado enigmático–. Por tanto, quisiera pedir a mi amigo el embajador Keith Carlsson que exponga el tema que nos reúne esta noche. Deseamos que usted lo valore y nos ofrezca sus reflexiones más sinceras.
De pronto el ambiente alrededor de la mesa se alteró perceptiblemente. Nadie tocaba sus cubiertos para evitar hacer ruido.
u u u
Tomé un trago de mi copa de vino. El embajador percibió mi gesto de aprobación.
–Es un Silver Oak, su favorito, doctor Rico –me asomé a la tarjeta del menú de la cena y, efectivamente, era un cosecha 2004 de mi brebaje predilecto. Levanté la copa con una sonrisa y brindé con un chascarrillo.
–Esto es lo mejor de Estados Unidos... después del beisbol y de Demi Moore, claro está –fue mi ocurrencia. Estaban en ánimo aplaudidor y me sonrieron apretando sus ojitos alrededor de la mesa.
Por breves segundos se rompió el silencio, algunos tomaron de sus copas y de nuevo reinó la calma.
–Deseamos que se sienta como en casa –retomó la palabra–. Por eso ordenamos el vino que más le gusta de nuestros viñedos.
Entre diplomáticos el mensaje no podía ser más claro: “Doctor Rico, lo tenemos estudiado hasta el más mínimo detalle” (…)
–Usted, doctor Rico, es uno de los mexicanos que nos conoce mejor. De hecho, me atrevería a afirmar que es uno de los extranjeros que mejor conoce a los Estados Unidos –la sonrisa no le abandonaba el rostro–. Nos ha estudiado con genuina curiosidad; con celo científico, diría yo (…) Mi entrenamiento diplomático me llevaba a mirarlo, simplemente mirarlo, sin asentir o hacer cualquier gesto de aprobación, pues desconocía el rumbo que tomarían aquellos elogios. La tensión en la mesa aconsejaba mesura.
–Iré más al grano –dijo finalmente Carlsson, apoyándose con firmeza contra el respaldo de la silla–. Estados Unidos, a pesar de su enorme extensión geográfica, no tiene más que dos vecinos: Canadá y México. Canadá es igual que Estados Unidos, pero sin cafeína. Hablan nuestro mismo idioma y bueno, para abreviar, lo único que nos preocupa de ellos es que algún día se congelen al otro lado de la frontera y no nos demos cuenta de que ya no están ahí –la concurrencia rompió el silencio con unas risas controladas–. El único interés que tienen con nosotros es que les compremos madera y que no les caiga lluvia ácida que genera nuestra industria –hizo un ademán con la mano en el aire, indicando que pasaba la página. No había mucho más que añadir sobre Canadá. Acercó la cara al centro de la mesa y el resto de los comensales se acomodaron igualmente en su silla–. Pero –me dijo desdibujando la sonrisa sureña– México es otro cantar. –Dejó la frase circulando en el aire y tomó un breve trago de su vaso de agua–. México es otro mundo, una civilización distinta, un país con personalidad, muy orgulloso de su pasado y cada día más decepcionado de su presente. A los gringos nos miran con una mezcla curiosa de envidia y de rechazo, sin terminar de comprender cómo un pueblo tan ignorante y en apariencia de pensamiento tan simple puede ser la principal potencia del mundo. La clase dominante de México, especialmente la clase ilustrada, nos percibe con poco refinamiento, con un gusto desarrollado por las cosas de plástico, por tener poca cultura y porque no ponemos interés en asuntos que para ustedes son vitales, como comer bien –intentó sonreír de nuevo–. Al mismo tiempo, esos mexicanos ricos e ilustrados son los primeros que vienen a nuestras clínicas cuando sufren padecimientos graves. Son los que más invierten en casas y departamentos en Miami y San Antonio, los que a la hora de divertirse prefieren ir a Las Vegas que a París, los que mandan a sus hijos a estudiar a nuestras universidades y los que tratan de usar sus influencias, muy a la mexicana, para conseguir una visa de turista. ¡Qué le puedo decir a usted, doctor Rico! ¡Estamos plagados de contradicciones... y eso ocurre a ambos lados de la frontera!
u u u
–Con ese simplismo de pensamiento que nos caracteriza –prosiguió diciendo el diplomático, con una mueca de sarcasmo– quisiera exponerle lo que nos preocupa de México y lo que tenemos en mente para remediarlo. El propósito central de esta cena, doctor Rico, es que nos ofrezca su valoración, lo más honesta posible, del diagnóstico que hemos hecho de su país y de la propuesta que deseamos formular a nuestros amigos mexicanos –acepté el reto, con un leve movimiento de la mano, indicándole que podía disparar en el momento que quisiera. Todos los invitados se movieron con visos de inquietud en su asiento y acercaron la cabeza al centro de la mesa. Nadie quería perder detalle. El silencio se apoderó de la sala.
–Seamos objetivos y fríos en el análisis: México es una república que es apenas 34 años más joven que los Estados Unidos de América –Carlsson adoptó una actitud protocolaria y a la vez de profunda atención a cada palabra–. Como todos sabemos, nuestra independencia fue declarada en 1776 y la suya en 1810. En los dos últimos siglos, poco más o menos, Estados Unidos ha logrado pasar de ser un territorio escasamente habitado por tribus dispersas de pieles rojas a convertirse en la potencia más grande que ha conocido el mundo. México, en prácticamente el mismo lapso, con culturas majestuosas y una población abundante desde sus orígenes, no ha logrado siquiera colocarse entre las naciones industrializadas. Siendo un país muy rico, más de la mitad de los mexicanos viven en la pobreza, muchos sufren hambre y su gobierno, del partido que sea, ha probado ser incapaz de hacer de México ya no digamos una potencia en el plano internacional, sino simplemente un país con los niveles de desarrollo de países como Austria o Corea, que son mucho más pequeños y sin grandes recursos naturales –tomó otro trago de agua, aclaró la garganta y se acomodó los lentes sobre el puente de la nariz–. No me lo tome a mal, doctor Rico. Como le decía al principio, estamos tratando de ser objetivos y de encontrar una fórmula que beneficie a nuestras dos naciones –apuntó con la mano extendida hacia la cabecera, señalando a un hombre canoso y corpulento, de aspecto curioso.
Con su barba descuidada y una corbata demasiado usada, lo mismo podía ser un profesor de literatura inglesa que un roquero en fase terminal. Carlsson hizo la presentación del personaje.
–Cederé la palabra a mi amigo, el doctor Phill Pershing, rector de la SMU, la Universidad Metodista del Sur, nieto de Black Jack, el general John Pershing, que tuvo a su cargo perseguir a Pancho Villa después de su incursión en Columbus, comandar el ejército norteamericano en la Primera Guerra Mundial y terminó dando su nombre a los misiles que nos protegieron de cualquier posible ataque nuclear de los soviéticos (…) El caso es que el doctor Pershing es uno de los americanos que conoce mejor lo que le conviene a nuestros dos países. Por eso, nuestro grupo lo ha seleccionado para plantear a usted una propuesta por demás ambiciosa, de auténticos alcances históricos que permita de una buena vez y para siempre resolver el dilema mexicano –el embajador pronunció estas palabras con una naturalidad que me asombró: el tono de su voz era de una gran serenidad, en contraste con la carga emocional que revelaban sus palabras.
Pershing se quitó los lentes, los acomodó cuidadosamente a un lado del plato, se pasó ambas manos por las sienes y, él sí, dio un largo sorbo a su copa de Silver Oak (…)
–El símbolo, la mascota de la SMU, es un potro rojo a todo galope –comenzó diciendo–. De manera doctor Rico, que usted me dará licencia de plantearle nuestra propuesta igual: a todo galope –esbozó una ligera sonrisa que no resultaba natural a sus belfos, que lejos de un potro, recordaban a los de un San Bernardo–. Iré al punto: por geografía simplemente no podemos quitarnos a México de encima. De la misma manera que muchos mexicanos preferirían ser vecinos de Perú o de España, a nosotros nos gustaría estar rodeados por dos Canadás y asunto arreglado; sin embargo, como dicen tanto en México: aquí nos tocó vivir. Pero, doctor Rico, póngase en nuestros zapatos: logramos poner de rodillas a la Unión Soviética. Con el Plan Marshall reconstruimos Europa. Hicimos pedazos a Japón y ahora es nuestro mejor aliado en el Oriente. Mientras tanto América Latina, quizá por error nuestro, ya sea porque nunca le pusimos la debida atención o porque simplemente la menospreciamos, es la región del mundo donde más días de la semana nos tachan de imperialistas y de lacras de la humanidad. Probablemente, doctor Rico, los latinoamericanos se sienten muy contentos todas las noches, en las sobremesas, mentándonos la madre a los gringos por todas sus carencias y sus desgracias. Siendo objetivos, como dice el embajador Carlsson, a los países que han seguido nuestro ejemplo, como Corea del Sur, Japón o la misma Europa, les ha ido mucho mejor que a América Latina –la mesa entera sonreía ahora con aprobación, como si se estuviera leyendo el Evangelio, algo glorioso. Pershing sintió que ya había presentado suficiente evidencia. Entonces atacó a la yugular. Se acomodó la corbata que de todos modos no tenía remedio y continuó–: Lo que deseamos transmitirle, doctor Rico, es que Latinoamérica es un fracaso comprobado. Es inconcebible que el país más grande de la región, Brasil, dependa de 11 tipos en un campo de futbol para conocer qué tan grandes son en el planeta –hizo una pausa breve y volvió a ser el potro rojo de la SMU –, pero el país que verdaderamente nos inquieta es México –ahora se pasaba las manos por los costados de la cabeza con mayor frecuencia. Sus dedos recordaban salchichas para coctel–. Me pregunto todos los días cómo es posible que hayamos logrado dominar a Moscú, a toda Europa, a los países más avanzados de Asia y nuestro vecino más inmediato siga siendo esa calamidad. No lo entiendo. Tenemos a 30 millones de mexicanos en Estados Unidos; ahora uno de cada 10 gringos es mexicano –usaba el término gringo de manera calculada para buscar empatía conmigo, para mostrarme que estaba consciente de que eso de americanos es un gentilicio poco apropiado–. Ustedes, los mexicanos, ya llegaron acá. Entonces lo que queremos sondear con usted es muy sencillo y a la vez muy complejo –de pronto se produjo un silencio sepulcral en la mesa y entonces soltó la idea que venían tramando–. Doctor Rico, nuestro país está dispuesto a adoptar a México, a hacerlo parte de los Estados Unidos de América –todos voltearon a verme y a mí no se me ocurrió otra cosa que mirar hacia la puerta para pedir más vino.
En ese momento la abogada Carol Stewart, presa de la emoción, llena de felicidad, sacó un fólder de debajo de sus asentaderas. El rector Pershing le hizo una señal con la cabeza y ella me la mostró: la inusitada bandera de los Nuevos Estados Unidos o los que serían los Estados Unidos Agrandados de América. El diseño era idéntico a la estadunidense, con sus barras y sus estrellas, solo que el fondo del rectángulo mostraba ahora el inconfundible verde olivo mexicano y tenía una estrella: la número cincuenta y uno, notoriamente agrandada en el ángulo inferior derecho del recuadro.
–¡Esta es la bandera de los Nuevos Estados Unidos de Norteamérica! –dijo Carol Stewart en medio de una explosión de júbilo. De pronto todos alrededor de la mesa parecían sentirse liberados de una enorme carga. Se arrebataban la palabra, sonreían unos con otros y hacían el famoso high five de celebración, chocando las manos en el aire, como si acabaran de anotar un touchdown (…)
*Extracto del libro El american dream, de Enrique Berruga Filloy, publicado en el sello Planeta, 2017. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México, que se publicó en la edición 2125 de la revista Proceso del 23 de julio de 2017.