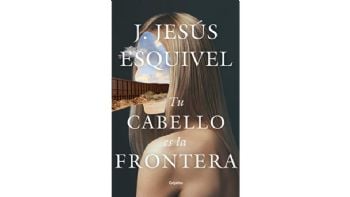'Raíces perdidas”, de María Julia Hidalgo López
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Raíces perdidas (Quinta del Agua Ediciones, 108 páginas), se destaca la pérdida de posibilidad de ser madre. Se refleja una vivencia sellada por la idealización de la maternidad y la función que cumple la mujer como reproductora de vida.
Su autora, la sinaloense María Julia Hidalgo López (1970), muestra situaciones costumbristas que asoman a mujeres de diferentes edades, en lugares y tiempos distintos.
En ellas, si bien sigue presente el rol de mujer-madre, predomina la búsqueda de la mujer por reafirmar su identidad y su independencia. Son personajes que desafían la cultura y las convenciones sociales, aunque algunas veces éstas las sobrepasan.
Las voces infantiles se hacen presentes en seres pequeños que se pierden entre el mundo de los adultos. Conmovedores cuestionamientos ante una realidad que lastima y anula toda posibilidad, cuando las fuerzas se agotan.
En el prólogo de Raíces perdidas, el profesor de la UNAM y cuentista Felipe Garrido (Guadalajara, Jalisco, 1942), quinto ocupante de la silla XVII de la Academia Mexicana de la Lengua, escribe:
“Vivimos marcados por nuestras raíces perdidas. Todo aquello que hemos olvidado o que nunca conocimos. Todo aquello que hemos olvidado o que nunca conocimos, porque ocurrió en los oscuros tiempos de los antepasados, pero que, sin embargo, está presente en cada uno de nosotros. Todo aquello de lo que no tenemos una conciencia precisa pero que sospechamos, intuimos, sentimos vivo. Hay quienes, como María Julia Hidalgo López, se empeñan en buscar estas raíces. Corren el riesgo. Se atreven. De eso tratan los catorce relatos y cuentos que recoge este libro.”
Dice la maestra y lingüista sueca mexicana Marianne Akerberg:
“Aunque las raíces supuestamente estén perdidas, brotan de ellas cuentos de idas recreativas”.
Según la ensayista Eugenia Revueltas, la de María Julia Hidalgo López, es “una intuitiva voz narradora que devela la sinuosa y compleja interioridad femenina” y para el cineasta Óscar Blancarte, Raíces perdidas contiene “historias tiernamente desgarradoras”.
Nacida en Culiacán, María Julia Hidalgo López es comunicóloga con estudios en administración de organizaciones. Ha colaborado en medios de circulación nacional con temas de divulgación de la ciencia. Durante diez años fue coordinadora editorial de la revista Ciencia, de la Academia Mexicana de Ciencias. Participó en la antología Va de cuento, del CEPE, UNAM. Actualmente realiza periodismo independiente, colaborando en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y desde 2007 escribe “Las alas de Titika” en el periódico Noreste.
Este es uno de sus cuentos incluidos en Raíces perdidas.
“La maquillista”
Un oficio, una profesión, eso quería mi madre para mí.
Empecé con la única muñeca que tuve de niña. Además de cortarle el pelo y dejarla trasquilada como un mono llorón, disfrutaba jugar con su gesto inerte cada vez que una emoción cambiaba el mío. Cuando mis padres no estaban en casa, tomaba tierra y la batía con agua en una taza de juguete. Era más divertido cuando llovía porque tomaba el lodo fresco y de una vez empezaba con mi obra. Con el pincel de mi hermana me escondía debajo del catre y delineaba con cuidado los ojos rasgados de mi muñeca. Las mejillas también quedaban del color del barro. Pero me gustaba que los labios terminaran con un color lleno de vida.
En la escuela, las maestras notaron mi gusto por la brocha chica y me llamaban para ayudarles en festivales. De todas las celebraciones, el día de la primavera era el que yo más disfrutaba. Me alegraba pintarles las caritas de abejas, conejos y flores. Mis compañeros hablaban de ser enfermeras y bomberos, y me escuchaban decir que de grande yo sería maquillista. Se sorprendían de que quisiera dedicarme a pintar los rostros de los demás. Una vez mi maestra de quinto grado, intrigada, me preguntó por qué quería ser maquillista. Sin saber mucho, le respondí:
“Me gusta ver bien a los otros”.
Mis padres tenían la esperanza de que mi destreza con las líneas y las formas derivara en algo más productivo y decoroso; comenzaron a decirme que estudiara arquitectura. Pero mi elección por los trazos y los colores no iba más allá de los semblantes humanos. A medida que fui creciendo tuve más clara mi inclinación y al terminar la preparatoria decidí no quedarme entre las paredes de un salón de belleza. Quería estar detrás de importantes bambalinas. Imaginé mi vida en los camerinos de bailarinas y artistas de teatro. Toda la magia y la fantasía de los colores los concentré en retocar los rostros de quienes salieron a escena a mostrarnos otras vidas. No imaginaba que él me mostraría todo.
No pasó mucho tiempo para estar donde soñé. Maquillé rostros de niños y ancianos, mujeres y hombres; seres gordos, delgados, serios o sonrientes. Toqué caras de todo tipo y tuve frente a mis ojos semblantes insólitos y tiernos. Los artistas se relajaban al sentarse en mi banquillo y yo de inmediato reconocía sus expresiones. Imaginaba la historia de sus vidas y muchas veces, tras largas sesiones de trabajo, confirmaba mis alucinaciones cuando me confiaban sus secretos. Cada vez que maquillaba niños, llegaba a mi mente el recuerdo de la muñeca que tuve de pequeña. Pensaba en lo feliz que me hacía dibujarle al final una sonrisa de color en su minúscula boquita.
Ahora de grande, los rostros con vida me habían mostrado otra cosa. Los ojos de las personas llegaron a resultarme lo más entrañable que poseían. Había miradas que, por más color que les pusiera, no había manera de esconderles la tristeza y el hastío. La profesión que elegí de niña, y a la que nadie le dio importancia, me daba ahora la misma certidumbre que me dio debajo del catre de mi casa. Ahora, con el paso del tiempo, los incontables rostros pincelados me han hecho conocer la profundidad de la vida. Ninguno de ellos imagina lo transparentes que resultan a mis ojos. Al final, mi brocha termina de hacer sus secretas revelaciones.
Un día, no supe cómo ni por qué, en un santiamén las calles se llenaron de balas y humo.
Al salir, caminé hacia la plaza y vi cuerpos ensangrentados. La gente enloquecida gritaba por los suyos. Caminé ensordecida sin saber lo sucedido. Mi cuerpo aturdido dio vueltas en silencio durante horas, o minutos.
Paralizada, dejé caer mi peso entre los muertos. Allí estaba mi hijo tendido, con su boca puesta al cielo. Clavé mis ojos en los suyos, levanté su cabeza y vi en su blanco rostro el profundo arcoíris.
En el mío, sólo el color negro de la vida.