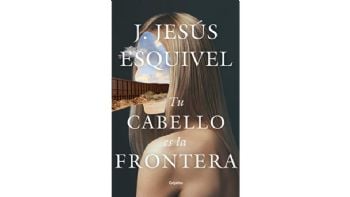Relatos inéditos de Leñero: 'Mucho más gente así”
Después de Gente así y Más gente así, libros en los cuales Vicente Leñero alcanzó la cima de su prosa cuentística –amalgamando ficción y realidad de manera magistral–, aparece póstumamente Mucho más gente así, edición que lanzará Alfaguara en estos días. Se trata de 12 relatos, entre ellos “La pequeña espina de Alfonso Reyes”, donde el autor de Los albañiles recrea una historia publicada por este semanario: la historia de un perfil de Julio Verne que Reyes tomó de la revista estadunidense Saturday Review, le dio la vuelta y la publicó en la mexicana Revista de Revistas (1954), motivo por el que sus detractores lo acusaron de plagio. El relato se publica con autorización de la editorial.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para incitarnos a leer, para que no perdiéramos la costumbre inculcada por él mismo de regalarnos libros de la colección argentina El Molino (Cuentos japoneses, Cuentos chinos, Cuentos de los hermanos Grimm, Cuentos alemanes) y luego Julio Verne, Emilio Salgari, Mark Twain, mi padre se suscribió a Selecciones de Reader’s Digest.
La revista tamaño bolsillo llegaba a la casa cada mes, y mi hermana Celia y yo nos la disputábamos para leerla antes que los demás hermanos. Mi sección favorita era Mi personaje inolvidable que contenía –siempre condensadas de revistas norteamericanas como Saturday Review o New Yorker– semblanzas de personajes notables que parecían cuentos. Recuerdo apenas la de Rockefeller, la del violinista niño Yehudi Menuhin, la de Pasteur, la de Madame Curie. Lo que más me atraía de esas semblanzas era su inicio, casi siempre con una anécdota y obedeciendo –según supe después– a una fórmula prototípica del periodismo norteamericano. Una anécdota sabrosa, sugestiva, quizás imaginaria.
Andaba yo por los veinte años, y esa fórmula de anécdota inicial me resultó muy útil en los primeros cuentos que pergeñaba; la sigo utilizando ahora, a veces.
Tal era el valor que les concedía a los cuentos de Mi personaje inolvidable que los recortaba de la revista y los guardaba en una carpeta azul. Ahí escondía esos tesoros literarios junto con otros incípites recogidos en revistas y diarios. Soñaba con ser escritor algún día.
Muchos años más tarde, cuando impartía clases de periodismo en la Septién García, leía a mis alumnos esas semblanzas para que utilizaran la técnica en sus reportajes en sus crónicas.
–Así deben iniciar un texto –les decía– para enganchar al lector. Con una anécdota, muchachos, siempre con una anécdota.
Algunos me pedían prestados los recortes y yo se los iba regalando. Así quedó vacía mi carpeta azul.
Entre los textos del Reader’s Digest que no olvidé nunca se hallaba una semblanza de mi admirado Julio Verne ilustrada a colores con el dibujo de un elegante pelirrojo llegando a una oficina. Si lo recuerdo ahora con exactitud es porque ese texto condensado provocó en 1954, apenas apareció, un ruidoso escándalo en nuestro ambiente cultural.
Yo ignoré por supuesto aquel escándalo, alejado como estaba en ese entonces de los cotilleos de la pujante inteligencia del país, y de no ser porque mi hermano mayor me había hecho leer Visión de Anáhuac, poco sabía de Alfonso Reyes.
¡Porque Alfonso Reyes era ni más ni menos el objetivo y la víctima del escándalo de 1954! Don Alfonso Reyes, el sumo pontífice de nuestra cultura, el escritor a quien veneraba la mayoría y a quien celaba o criticaba –en consecuencia, como suele suceder– una porción de inconformes y rebeldes. De ese amor y desamor a Alfonso Reyes escribió alguna vez Ricardo Garibay como para escarciar el clima imperante de la época. Vale la pena releerlo:
Creo que soy leal en mi devoción y en mi derecho al retobo. Tengo conciencia de los dos extremos. Y la conciencia me viene de una anécdota simplona que recuerdo con frecuencia desde 1949. Entonces todos los suplementos dominicales machacaban y machacaban con Alfonso Reyes. Una especie de pugilato a ver quién lo alababa y mejor, quién se le rendía más hasta el fondo. Siento que lo estábamos descubriendo y pasaba la época de veneración a Vasconcelos. Y estábamos tomando café y alaraqueando en los altos de la Librería de Cristal, frente a Bellas Artes. Y Reyes iba y venía en la grita. Y gritó Jorge López Paez:
–¿Ya va siendo tiempo de que alguien escriba una página para poner en su sitio a este señor, que nos tiene hartos, ya!
–Sólo que –dijo Enrique González Casanova, devotísimo de Reyes– va a estar muy cabrón “poner en su sitio”, con una página, a más de ciento cuarenta libros, muchos de ellos magistrales.
Poco sabía pues de Alfonso Reyes y nada de ese escándalo de 1954 cuando el patriarca era ya miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, fundador de El Colegio Nacional y el primero en recibir el premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Literatura, cuando lo decretó Manuel Ávila Camacho. Se le candidateaba además, desde México, para que la Academia Sueca le otorgara el premio Nobel.
Del escándalo supe treinta y cinco años después en vísperas del centenario del nacimiento de don Alfonso. Alguien llegó a la sección cultural de Proceso –Miguel Ángel Flores, tal vez– y nos revivió a Armando Ponce y a mí lo que consideramos una anécdota, más que un chisme; una travesura, más que un hecho brutal.
El escenario del crimen se ubicaba en las páginas de aquel memorable número de Selecciones donde aparecía la semblanza de Julio Verne, tan apreciada por mí.
El texto era la condensación de un escrito de George Kent en el Saturday Review de junio de 1954. Se titulaba El señor imaginación y en sus párrafos iniciales se leía:
Allá por los años 1880 un hombre alto y con barba pelirroja fue a visitar al Ministro Francés de Cultura y Educación. La recepcionista miró la tarjeta del hombre y su cara se iluminó. Apuradamente salió detrás de su escritorio y le acercó una silla al visitante.
–Señor Verne –dijo con reverencia– por favor siéntese, debe estar usted cansado de tantos viajes como ha hecho.
También Alfonso Reyes leyó esa semblanza en septiembre de 1954. Por supuesto no la leyó en Selecciones de Reader’s Digest –ignoraba la existencia de la condensación aparecida meses antes– sino directamente en Saturday Review.
Entonces, casi de inmediato, escribió para su columna Burlas Veras del semanario Revista de Revistas su habitual colaboración titulada simplemente Jules Verne.
Aunque el texto tenía sólo dos cuartillas –en lugar de las diez del artículo de Kent– empezaba así:
Allá por los años de 1880, un funcionario francés del ministerio de Instrucción Pública recibió la visita de un caballero pelirrojo y barbitaheño y, al leer el nombre de su tarjeta, acercó prontamente un sillón y se deshizo en ceremonias:
–¡Siéntese usted, señor Jules Verne! ¡Tras de tantos viajes y aventuras, debe de estar usted fatigadísimo!
Aunque la anécdota era igual a la imaginada por George Kent, la de Reyes obviaba a la secretaria, y el funcionario no era el Ministro Francés de Cultura y Educación sino un subalterno de Instrucción Pública. También variaban palabras de la redacción y nuestro candidato a Premio Nobel subrayaba la descripción de Verne no caracterizándolo como “de barba pelirroja” sino como “pelirrojo y barbitaheño”.
Los segundos párrafos, el de Kent y el de Reyes, prolongaban “el cansancio del novelista” con redacciones semejantes.
El de Kent:
Julio Verne debe haber estado exhausto. Había viajado alrededor del mundo 100 veces o más –una vez lo hizo en 80 días–. Había viajado 60 000 millas bajo el océano, había estado en la luna pidiendo raid entre cometa y cometa, explorando el centro de la tierra, hablando con los caníbales de África, los “bushmen” de Australia y los indígenas de Orinoco.
El de Reyes:
Al sedentario de la torre de Amiens, que apenas salía de su gabinete en forma de camarote, atestado de libros, mapas y esferas, el honrado funcionario le atribuía en realidad el haber dado cien veces la vuelta al mundo –cierta ocasión, en ochenta días–, el haber completado 20 000 leguas de viaje submarino, una excursión de cohete a la Luna, otra al centro de la Tierra, varias exploraciones entre los caníbales de África, a los bosquimanes de Australia, a Las Indias, al Orinoco, etc.
Sin embargo, pese a la diferencia de matices y de sintaxis entre ambos textos, estalló la polémica periodística merced a la popularidad de Selecciones de Reader’s Digest.
Se lanzaron gritos y se rasgaron vestiduras.
¡Plagio, plagio!
El primer grito partió de Jorge Munguía, el descubridor de la anécdota de Kent recreada por Reyes, en una revista cultural de Guadalajara de nombre Creación, órgano del Bloque de Intelectuales y Librepensadores de Jalisco.
La revista Creación estaba dirigida por Ramón Rubín y su jefe de redacción era precisamente Jorge Munguía. Rubín aceptó para su publicación el texto delator pero lo atemperó con algunos toques de ironía.
Don Alfonso no es un escritor de temas originales –se atrevió a exagerar Munguía–. Se especializa en refritos pero goza fama de excelente gramático. Y con semejante título podría servir para candidato a Premio Nobel, y hasta nosotros lo apoyaríamos de no haber encontrado en lo de gramático una sensible falla. Se está olvidando de poner en su lugar las comillas, cuando éstas llenan una regla de ortografía tan importante o más que las desempeñadas por los puntos y las comas.
A la denuncia de Munguía siguieron las de José Guadalupe Zuno y las del implacable Jesús Arellano en Metáfora. Esta revista, a la que apodaban “Mentáfora”, se había caracterizado desde su fundación por los continuos ataques al “rey San Alphonso”; insultos que eran rebotados con invectivas como las de Salvador Azuela que llamaba a la gente de Arellano –según testimonió Humberto Musaccio en su Historia del periodismo cultural en México–: “comadres de vecindad que todo lo reducen a chismorreo e intriga”, “enanos del tapanco de nuestra crítica”, “chaparros intelectuales”. Esta vez, Zuno aprovechó la ocasión para referirse al “limosneo” del premio Nobel para Reyes. Escribió:
Son ya muchas las universidades que se niegan a limosnear el Premio Nobel aduciendo, como convincente razón, la de que si hay un jurado para decidir sobre quién lo merece, salen sobrando peticiones que no hacen más que alarmar a los jueces y que desprestigian a México porque dan a entender que aquí los premios se otorgan a los amigotes.
Por su parte Rubín afirmó, años después, haber sufrido represalias. “Caí de la gracia de los incondicionales de Reyes –dijo–, hasta me quitaron el habla.” En el Fondo de Cultura Económica le suspendieron la segunda edición de su novela, La bruma lo vuelve azul, y no fue sino hasta ya transcurrido tiempo –explicó– cuando gracias a su amigo Francisco Monterde publicaron en el Fondo esa segunda edición y tres libros más de narrativa. A las invectivas contra Alfonso Reyes respondió Raúl Villaseñor que era un reseñista bibliográfico de la revista Humanismo dirigida por Mario Puya. Villaseñor tenía además una columna en El Nacional, Torre de vigía, y ahí la emprendió contra Jorge Munguía por haber empleado “el puntilloso aguijón de la sapiente ignorancia”; lo llamó “ilustre desconocido”, lo acusó de “fatuidad engolada” y terminó enalteciendo a Reyes “que tiene –escribió– el respeto de los más altos representantes de la cultura, no sólo del mundo de habla hispana, sino de aquéllos que tienen noticia de los aportes que ha realizado en todos los sectores del conocimiento que interesan a los moradores de todo el orbe”.
Tan desafortunada resultó la defensa de Villaseñor que el propio Alfonso Reyes le envió una carta como para decir “no me defiendas, compadre”.
Si era necesaria una respuesta a las acusaciones –dijo Reyes– la escribiría él mismo en Revista de Revistas. Así lo hizo pero cuando se la entregó a Villaseñor para que la llevara al semanario se arrepintió en el último momento.
–Para qué avivar el fuego del escándalo –dijo don Alfonso a Villaseñor–. No quiero más problemas.
En lugar de tirarla al cesto de basura o hacerla cachitos, Raúl Villaseñor decidió guardarla como un recuerdo de su maestro. Eso lo descubrió Armando Ponce en 1989 cuando trabajábamos para Proceso el reportaje sobre el mentado incidente.
Sin la carta aclaratoria de Reyes el texto quedaría incompleto –pensó Ponce–, en suspenso. Así que fue en búsqueda reporteril de Raúl Villaseñor. Que por aquí, que por allá. No era fácil, habían transcurrido treinta y cinco años y nadie recordaba ya aquel efímero episodio.
Ponce encontró por fin a Villaseñor y con mañas y artes de periodista terminó convenciéndolo de que era importante para la memoria del maestro, a cien años de su muerte, hacer pública su defensa contra las invectivas recibidas, sobre todo las de Jorge Munguía, jefe de redacción de la revista Creación.
Esto escribió Alfonso Reyes, en su misiva aclaratoria, inédita:
Ante todo, una cuestión de estilo. El Sr. Munguía, a propósito de mi frase “un caballero pelirrojo y barbitaheño”, observa: “¡Lástima de la redundancia, pero era necesario meter esa palabreja!” Naturalmente: procuré esa redundancia para meter esa palabreja. Ni en español ni en ninguna otra lengua literaria son viciosas ciertas reiteraciones.
…Es evidente que tuve a la vista el artículo de Kent. Pero él no inventó la anécdota que yo he contado siguiendo su fraseo, porque me pareció bien contada (…) En mi propio artículo, algo más adelante, y precisamente después de la anécdota que también trae Kent, digo textualmente: “Esto lo saben ya todos más o menos.” Y como el caso es bien conocido, me pareció que eso bastaba.
Mal pudo mi nota ser “idéntica” al artículo de Kent, como dice mi acusador. Este artículo ocupa varias páginas, y la primera parte o única parte discutida de mi nota sólo ocupa treinta líneas con ancho margen. Y sobre todo, mi nota consta de dos partes: 1) en la primera se resumen datos que andan en muchos libros y desde luego también en Kent. Pero esto no era el objeto de mi nota, sino sólo la preparación e introducción de mi tema. 2) La segunda parte o verdadero tema e intención de mi nota es el referir que el conocido poema de Rimbaud llamado “El barco ebrio” se inspiró directamente en pasajes de la obra de Verne llamada “Veinte mil leguas de viaje submarino”. De lo cual Kent no dice una palabra. Y como tampoco yo descubrí este dato, y éste sí es un dato nuevo y poco conocido, a diferencia de la anécdota anterior, allí he situado textualmente las autoridades en que lo encontré, a saber: Godohot, Noulet Carner y Etiemble.
Reyes concluyó:
… no creo que se me niegue el derecho, en esas breves conversaciones, a contar en forma de resumen algo de lo que leo por ahí. Otras veces, mis “Burlas Veras», que así se llama mi sección, son tan personales que, en efecto, resumo investigaciones propias o evoco recuerdos de mi vida.”
Tiempo después, en el momento de compilar para sus obras completas los artículos de la columna Burlas Veras, Alfonso Reyes agregó dos líneas al último párrafo de su artículo sobre Julio Verne:
Esto ya lo saben todos más o menos y en The Saturday Review acaba de recordarlo George Kent, a quien sigo en líneas anteriores.
Luego de publicado en Proceso el reportaje de Armando Ponce sobre “el plagio de Alfonso Reyes” José Emilio Pacheco, en su sección Inventario de la misma revista –29 de mayo de 1989– dedicó su espacio a escribir sobre el tema. Su defensa de Reyes fue fulminante:
En su centenario y a los treinta años de su muerte quedan tantas cosas por leer, investigar, discutir, aprovechar en Alfonso Reyes que asombra ver dedicadas cuatro páginas de Proceso a una acusación de plagio, hecha en 1954, por haber aprovechado unas cuantas líneas ajenas en una nota de dos cuartillas.
Reyes se tomó el trabajo de escribir para nosotros ciento cincuenta libros. A la hora en que debemos juzgarlo lo único que se nos ocurre es decir que, en una zona ínfima de esa inmensa obra, utilizó lo que había leído en la Saturday Review.
Algo queda: la noción más o menos vaga de que Reyes era un plagiario.
Por tanto no hay placer ni provecho en acercarse a su obra. Por eso hay que atajar cuanto antes la calumnia y decir que, por supuesto, como tarea de divulgación una gran parte de la obra de Reyes consta de resúmenes y glosas de textos ajenos. Sea quien haya sido Mr. Kent no es creíble que estuviera presente cuando Verne entró en el ministerio de Instrucción. Kent tomó la anécdota de otra persona que a su vez la leyó en un libro escrito por alguien a quien se la contaron. Se sabe, por ejemplo, que el primer verso lírico castellano escrito en la Nueva España (“Dejad las hebras de oro ensortijado”) lo halló Terrazas en Chalones. Chalones lo había leído en Petrarca. Petrarca, a su vez, en un trovador que lo había visto en la traducción de un poeta árabe seguramente inspirado en un poema persa… Si todo es plagio, todo escritor es plagiario y plagiado. Sólo hay dos expiaciones posibles: el anonimato que reconoce la naturaleza colectiva de cualquier texto, o bien el inventar poemas y cuentos atribuidos a autores que no existieron nunca. Hartos de resumir cursos, conferencias y libros para su página de El Sol, de Madrid, Reyes tuvo el buen humor de fabricar con su amigo Enrique Diez-Canedo pastiches medievales como un Diálogo entre Don Vino y Doña Cerveza que confundió a los eruditos. Es parte del Reyes aún por redescubrir en esa irrepetible oportunidad del centenario.
Fue así como José Emilio Pacheco ayudó a extraer la pequeña espina que lastimaba el prestigio de Alfonso Reyes.
Este adelanto de libro se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la édición 2147 de la revista Proceso.