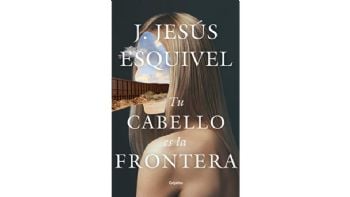'El ferrocarril subterráneo”, Premio Pulitzer 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Premio Pulitzer 2017 y acontecimiento literario del año pasado, la novela El ferrocarril subterráneo, de Colson Whitehead (Nueva York, 1969) aparece bajo el sello Penguin Random House, con 316 páginas traducidas por Cruz Rodríguez Juis.
El Ferrocarril Subterráneo era una agrupación abolicionista clandestina del siglo XIX que ayudaba a los esclavos a huir hacia los distritos libres del norte de Estados Unidos y Canadá. Whitehead utiliza este episodio histórico para imaginar una verdadera red de estaciones secretas, unidas por túneles y rieles ocultos en el subsuelo que cruzan toda la nación.
Esta historia de tintes épicos, universal, onírica y a la vez brutalmente realista, nos habla de la libertad y de las ilusiones truncadas, del esfuerzo sobrehumano de la determinación incontestable de cambiar el propio destino.
Finalista del PEN/Hemingway con su primera novela, La intuicionista (2000), Colson Whitehead ha publicado media docena de novelas y el libro El coloso de Nueva York (2005). Fue finalista del Premio Pulitzer con John Henry Days (2011), así como del PEN/Oakland Award con Apex Hides the Hurt (2006) y del PEN/Faulkner con Sag Harbor (2009).
Whitehead es profesor en las universidades de Columbia y Princeton, y ha recibido las becas Guggenheim y MacArthur. Ofrecemos el comienzo de El ferrocarril subterráneo para nuestros lectores.
* * *
La primera vez que Caesar le propuso a Cora huir al norte, ella se negó.
Fue su abuela la que habló. La abuela de Cora no había visto el océano hasta aquella tarde luminosa en el puerto de Ouidah y el agua la deslumbró después del encierro en las mazmorras del fuerte. Asaltantes dahomeyanos raptaron primero a los hombres y luego, con la siguiente luna, regresaron a la aldea de la abuela por las mujeres y los niños y los condujeron encadenados por parejas hasta el mar.
Al mirar el vano negro de la puerta, Ajarry pensó que allá abajo, en la oscuridad, se reuniría con su padre. Los supervivientes de la aldea le contaron que, cuando su padre no había podido aguantar el ritmo de la larga marcha, los negreros le habían reventado la cabeza y habían abandonado el cadáver junto al camino. La madre de Ajarry había muerto años atrás.
A la abuela de Cora la vendieron varias veces en ruta hacia el puerto, los negreros la cambiaron por conchas de cauri y cuentas de vidrio. Costaba decir cuánto habían pagado por ella en Ouidah porque fue una compra al por mayor, ochenta y ocho almas por sesenta cajones de ron y pólvora, a un precio que se fijó tras el regateo de rigor en inglés costeño. Los hombres sanos y las embarazadas valían más que los menores, lo que dificultaba los cálculos individuales.
El Nanny había zarpado de Liverpool y había hecho dos escalas previas en la Costa de Oro. El capitán alternaba las adquisiciones para no acabar con un cargamento de un único temperamento y cultura. A saber qué tipo de motín podrían tramar los cautivos de compartir un idioma común. Ouidah era la última parada antes de cruzar el Atlántico. Dos marineros de pelo amarillo acercaron a Ajarry al barco en bote, tarareando. Tenían la piel blanca como los huesos.
El aire tóxico de la bodega, la penumbra del confinamiento y los gritos de los demás encadenados la enloquecieron. Dada su tierna edad, sus captores no satisficieron inmediatamente sus impulsos con ella, pero al final, a las seis semanas de travesía, algunos de los oficiales más veteranos terminaron sacándola a rastras de la bodega. Ajarry intentó suicidarse dos veces durante el viaje a América, una privándose de comer y la otra ahogándose. Los marineros, versados en las maquinaciones e inclinaciones de sus esclavos, frustraron ambos intentos. Ajarray ni siquiera alcanzó la borda cuando trató de saltar al mar. Su pose bobalicona y su aspecto lastimero, vistos en miles de esclavos antes que ella, delataron sus intenciones. La encadenaron de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, multiplicando así el tormento.
Aunque habían intentado que no los separasen en la subasta de Ouidah, el resto de su familia lo compraron los tratantes portugueses del Vivilia, que sería avistado a la deriva cuatro meses después a diez millas de Bermuda. La peste se había cobrado las vidas de todos. Las autoridades incendiaron el barco y lo vieron arder y hundirse. La abuela de Cora ignoraba el destino de la nave. Durante el resto de su vida imaginó que sus primos trabajaban en el norte para amos amables y generosos, ocupados en tareas más indulgentes que la suya, tejiendo o hilando, sin salir a los campos. En los cuentos de Ajarry, Isay, Sidoo y los demás conseguían comprar la libertad y vivir como hombres y mujeres libres en la ciudad de Pennsylvania, un lugar sobre el que una vez había oído hablar a dos blancos. Estas fantasías lo consolaban cuando el peso que soportaba amenazaba con romperla en mil pedazos.
La siguiente vez que vendieron a la abuela de Cora fue tras el mes con el lazareto de la isla de Sullivan, en cuanto los médicos certificaron que tanto ella como el resto del cargamento del Nanny no eran contagiosos. Otro día ajetreado en el mercado. Una gran subasta siempre atraía a una multitud variopinta. Comerciantes y proxenetas de toda la costa convergían en Charleston, inspeccionando los ojos, articulaciones y espaldas de la mercancía, recelosos de moquillos venéreos y demás dolencias. Los espectadores voceaban. Los esclavos permanecían desnudos en la plataforma. Estalló una puja muy reñida por un grupo de sementales asantes, esos africanos de renombrada musculatura y laboriosidad, y el capataz de una cantera de piedra caliza compró un puñado de negritos por una ganga. La abuela de Cora vio a un niño entre el público mascando embobado una barra de caramelo y se preguntó qué sería lo que se llevaba a la boca.
Justo antes del anochecer un agente la compró por doscientos veintiséis dólares. Habría costado más de no haber sido por la abundancia de chicas esa temporada. El traje del agente era del tejido más blanco que Ajarry había visto. En sus dedos destellaban anillos con piedras de colores. Cuando le pinzó los pechos para comprobar su estado, Ajarry notó el frío del metal. La marcaron, no por primera ni última vez, y la encadenaron al resto de las adquisiciones de la jornada.
La hilera inició la larga marcha hacia al sur esa misma noche, tambaleándose detrás de la calesa del comerciante. Para entonces el Nanny navegaba de vuelta a Liverpool, cargado de azúcar y tabaco. Se oían menos gritos bajo cubierta.