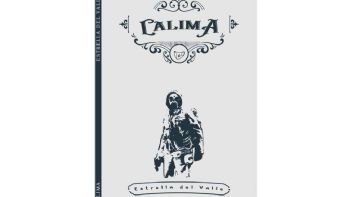'Si tú quieres moriré”, novela de Gerardo Laveaga
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En días pasados, el Grupo Planeta anunció la salida de la más reciente novela de Gerardo Laveaga (Ciudad de México, 1963), Si tú quieres moriré, con el subtítulo: “La novela del México que pudo ser”.
En esta “ucronía” o trama alterna a partir de un punto en el pasado real (la muerte del general Santa Anna por un tropiezo de su caballo, ocasionando eventos que desencadenan que México se convierta en una potencia mundial), el también autor de Valeria (1987) y El último desfile de septiembre (1994) intriga y devela, con bases históricas, lo que podría haber sucedido en nuestro país con un insólito giro del destino. Leemos en la contraportada:
“Gerardo Laveaga hace un repaso de los primeros años de México como país independiente, donde las ambiciones federalistas y centralistas amenazan con desgarrarlo, pero sobre todo reflexiona acerca del sentido de la historia y la política, y de la facilidad con la que un ligero cambio en la dirección del viento (como enseña la teoría del caos), puede transformar la vida de una persona… o de una nación.”
Si tú quieres moriré (frase pronunciada por una de las protagonistas al final) consta de 35 capítulos en 299 páginas, más una adenda con pequeñas biografías de los siguientes ‘Dramatis personae’ de la historia que aparecen en el texto de Laveaga, por orden alfabético:
Lucas Alamán (1792-1853), Juan Álvarez (1790-1867), Anastasio Bustamante (1780-1853), Francisco García Salinas (1786-1841), Valentín Gómez Farías (1781-1858), Vicente Guerrero (1783-1831), José Joaquín de Herrera (1792-1854), Alexander von Humboldt (1769-1859), Agustín de Iturbide (1773-1824), Abraham Lincoln (1809-1865), Antonio López de Santa Anna (1794-1876), John Stuart Mill (1806-1873), Matías Monteagudo (1769-1841), José María Luis Mora (1794-1850), Henry Temple Palmerston (1784-1865), Joel Poinsett (1779-1851), Andrés Quintana Roo (1787-1851), Miguel Ramos Arizpe (1775-1843), Juan Ruiz de Apodaca (1754-1835), Guadalupe Victoria (1786-1843) y Lorenzo de Zavala (1788-1836).
Amante de la historia patria y de la ley, Gerardo Laveaga obtuvo en 2006 el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo y en 2012 la Orden Nacional concedida por el gobierno de la República Francesa. Ha escrito, asimismo, El sueño de Inocencio (2006), Justicia (2012), así como la colección de semblanzas Hombres de gobierno (2008).
A continuación, fragmentos del capítulo 21 de esta novela editada por Planeta, misma que suscita el asombro debido a las posibilidades e implicaciones históricas y a la lectura sin descanso, por la astucia literaria de su autor. Se trata de una travesía alucinante de Lucas Alamán por barco hacia 1855 y su diálogo imaginario que sostiene con Joel Poinsett, quien intentara comprar Texas y metiera las narices en asuntos mexicanos más de la cuenta.
“Me cago en su superioridad”
Cada vez que atravieso el Atlántico, las divagaciones se apoderan de mí. Este viaje, no obstante, ha resultado distinto. Advertí las diferencias desde que el barco empezó a traquetear. Da la sensación de avanzar a jalones. Su puf, puf semeja un pujido doloroso. (…)
“Odio a los españoles –me dijo una vez Ramos Arizpe--: ellos vinieron a conquistarnos”. “¿A conquistarnos?”, lo refuté. “¿A conquistarnos a quiénes? Ellos vinieron a conquistar un pueblo, y de esa fusión surgimos nosotros. Somos resultado del encuentro de españoles e indígenas”. “Ése no fue un encuentro –protestó él--: fue un desencuentro”. “Como haya sido –repuse--, si no hubiera sido por ellos, nosotros no estaríamos aquí”.
Cortés cometió atropellos, cierto, pero ¿qué proceso civilizatorio no supone costos? Unos pueblos nacen; otros perecen. Me pregunto, no obstante, qué habría ocurrido si la viruela no hubiera diezmado al ejército azteca o si Cuitláhuac, el más competente de los jefes mexicas, no hubiera caído víctima de la infección. España habría acabado por imponerse… pero cincuenta años después. Hoy, Hernán Cortés, a quien considero el auténtico padre de América, no sería conocido por nadie. (…)
El barco dejó de bambolearse al cabo de un rato. Los truenos continuaban, pero yo no veía relámpago alguno. Un par de brazos me ayudaron a incorporarme. Algunas voces lejanas me hicieron saber que el peligro había pasado. “Bendito sea Jesucristo”, mascullé. Estaba de nuevo en mi camarote. Me di cuenta de que el médico entraba a vendar mi cabeza y hacerme tragar un jarabe inmundo.
--Fue un golpe severo –dictaminó--. La fiebre se ha agudizado. Lo primero que debemos hacer es que descienda.
Hacia la madrugada, abrí los ojos sin saber si mi cuerpo se estaba congelando o, por el contrario, ardía. Me levanté, Trastabillando, llegué hasta la puerta del camerino y logré dar con la manija, que sacudí para abrir. Afuera, cientos de estrellas y el PUF, PUF me confirmaron que no estaba muerto. Alguien me había quitado los botines y no llevaba anteojos. Estaba en paños menores. Volví al camerino para echarme una frazada. Una venda daba vueltas a mi cabeza.
En alguna parte había leído que, en caso de calentura, lo mejor era el aire fresco. Salí. Pero la cabeza me estallaba. La fiebre parecía haber cedido, mientras el mar se convertía en un campo sembrado de nardos. Ahí, de espaldas, alguien me aguardaba. ¿Se trataba del sacerdote portugués? Al acercármele, pude ver sus labios carnosos, casi femeninos, y sus manos de alabastro, con las que solía cultivar su jardín. En la solapa llevaba una flor de nochebuena.
--Usted insiste en socavar el poderío de los Estados Unidos, ¿verdad, don Lucas? No lo va a conseguir. Estamos destinados a ser cada día más grandes, y eso no lo evitará nadie.
--Usted murió recientemente –protesté--. Yo no hablo con muertos.
Sabía que estaba viendo visiones, pero no podía resistirlas.
--Estoy más vivo que nunca. He venido a reclamar que usted se hubiera negado a hablar conmigo, en mi carácter de representante de Estados Unidos.
--Usted –respondí airado- -fue a dividirnos para arrebatarnos parte del territorio nacional.
--¿A dividirlos? –sonrió con sarcasmo--. No me haga reír. Ustedes estaban más divididos que nadie. Con su fe en Dios paternalista, que dictaba el bien y el mal, vivían peleados a muerte, seguros de que su facción política era la única dueña de la verdad.
“En lugar de buscar acuerdos que beneficiaran a ambas partes, intentaban aniquilarse con todo su odio. No me diga que yo fui a dividirlos. En todo caso, aproveché sus escarapelas para construir los intereses de mi país. ¿Acaso no le busqué a usted para construir el camino de Misuri a Santa Fe y usted, a quien el presidente Victoria había designado secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, eligió que, antes, acordáramos las fronteras entre México y Estados Unidos? Exigió, también, que firmáramos un tratado comercial.”
--Había que definir primero las fronteras, naturalmente.
--Estaban definidas desde que Napoleón nos vendió Luisiana. Texas iba incluida. También lo estaba en el Tratado Onís, firmado por Estados Unidos y España. Al empeñarse en desconocer esos acuerdos, usted se convirtió en mi enemigo. Se obstinó en que me echaran del cargo. Anhelaba que México se acercara a Europa y se alejara de nosotros.
John Poinsett siempre me había resultado detestable –y yo a él--, pero ambos habíamos guardado las formas. Esa madrugada, sin embargo, su cinismo me pareció insufrible. ¿Debía mantener un diálogo con aquel sinvergüenza? A estas alturas, después de tantos años ¿qué más daba conversar con él?
Pero no aceptaría que me echara en cara la faena que desplegué para que Guadalupe Victoria respaldara a Henry Ward, el representante de Inglaterra. Ésa había sido mi misión. Recordé cómo Victoria ordenó tres días de repiques, salvas de artillería e iluminación de los balcones de las principales avenidas de la Ciudad de México el día que Inglaterra nos reconoció. No era para menos. Pero Poinsett se coló en el ánimo del presidente. A tal grado, que provocó que Inglaterra y Europa entera pasaran a segundo plano. Me apodó The man with black brains. Encandiló a políticos como Lorenzo Zavala y Miguel Ramos Arizpe para que reprodujeran el modelo norteamericano y pusieran a México a merced de Estados Unidos.
--Soy yo –repuse al fin-- quien tendría que hacerle a usted un reproche. Fue usted quien minó mi relación con el presidente Victoria y quien…
--Mentira. Si alguien minó esa relación fue usted mismo, con su petulancia. ¿Ha olvidado cómo se refería a su jefe? Le motejó el General Cuevitas, aludiendo al tiempo que el pobre pasó escondido en la sierra. Lo acusaba de ser un incompetente que reclamaba honores sin merecerlos. ¿Cuántas veces llegó a decir que era usted quien debía gobernar México y no “ese gran mentecato”? (…)
--Sin embargo –amenazó Poinsett al tiempo que olía la flor de nochebuena, como si estuviera embelesado con su perfume--, esta vez no se saldrá usted con la suya. Los confederados se unirán con Estados Unidos y volveremos a ser la incomparable nación que fuimos. Si ustedes superaron sus divisiones internas, nosotros lo haremos con más razón. Somos un pueblo más noble que el suyo. Una raza superior.
--Me cago en su superioridad, Poinsett. (…)