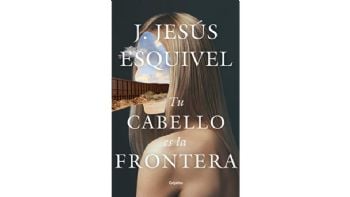Los pueblos del silencio
En El general sin memoria, que comenzó a circular en estos días, el periodista Juan Veledíaz también relata la singular amistad que surgió entre Carlos Montemayor, fallecido el 28 de febrero pasado, y el general Salvador Rangel. Con autorización de Random House-Debate y del autor, publicamos un fragmento del libro.
Contemplar la quietud y la ausencia eran dos maneras de entrar en aquel silencio. Les ocurrió por separado cuando ambos visitaron los poblados desalojados durante la campaña contrainsurgente, en una ruta que al paso del tiempo parecía estar convertida en la geografía del olvido. Haber caminado por aquellos lugares silentes de la montaña detonó la amistad entre el general (Salvador) Rangel Medina y el escritor Carlos Montemayor. Sucedió con más de 10 años de diferencia; el militar los recorrió durante su segunda etapa de comandante de zona y tiempo después lo hizo el autor de Guerra en El Paraíso en la época en que realizaba las investigaciones de campo para el libro. “Me sorprendió que no había nadie en el pueblo, ni pollos ni gatos –dice Montemayor–; al general eso le atrae, le interesó la similitud con mi experiencia, porque a él le había ocurrido lo mismo”. Recuerda que conoció a Rangel en los años ochenta por intervención de dos de sus paisanos del estado de Chihuahua. La primera vez que lo vio fue en una comida; estuvo muy reservado y ya hasta después se soltó a platicar. “Eso es lo mismo que me pasó a mí –me dijo cuando comentamos la sensación de recorrer aquellos lugares”, rememora. Era como tratar de explicar lo que sucede en aquellos instantes en los que no sucede nada. Como intentar referir uno de esos grandes silencios que son abiertos y que la memoria fijó con el nombre de comunidades como La Peineta, El Molote, Agua Zarca, Cerro Prieto de los Pinos, Corrales de Río Chiquito, entre otra docena de poblados de la sierra de Atoyac que fueron “evacuados” por el Ejército.
En todos esos pueblos “agarraban parejito, sin tomarles declaración; ya después que se llevaron a varios señores dijeron que la comunidad iba a ser bombardeada, que se desalojara la comunidad. Y la gente nomás se salió con lo que pudo, con poca ropa. Nosotros nomás con dos cambios para salir lejecitos”, comenta María del Rocío Serrano Galeana, una mujer oriunda de Corrales de Río Chiquito, comunidad que fue evacuada en julio de 1974 por el Ejército.
Por esos días era una niña de 11 años cuando tuvo que dejar su casa y sus pertenencias en compañía de su madre y hermanos. Regresaron en diciembre del año siguiente, una vez que el Ejército había eliminado a Lucio Cabañas, y encontraron que los soldados se habían comido a todos los animales; algunas casas ya estaban desechas y otras las habían tirado por completo para cocinar con la leña que sacaban.
“Lo recuerdo como si fuera ahorita”, dice en medio de sollozos, antes de comentar que desde ese entonces se llevaron a su papá Mariano Serrano Zamora, quien está desaparecido. El bombardeo había sido a las afueras del pueblo, en las inmediaciones del cerro Mojileca, donde se presumía había un campamento guerrillero. Los habitantes regresaron al paso de los años a su comunidad, pero no la repoblaron por completo; de 300 personas que había entonces, hoy no rebasan las 40. Su relato es uno de los que fluyen una mañana de abril de 2007 en el centro de Atoyac, durante una entrevista colectiva con los integrantes de una de las asociaciones de desaparecidos que se han formado en este municipio de la Costa Grande de Guerrero. Se autodenominan Comité de Desaparecidos de la Sierra Cafetalera y los encabeza la señora Eleazar Peralta Santiago, una mujer de rostro moreno, delgada y enjuta, que se presenta como la presidenta y actúa como anfitriona de varios pobladores que viajaron durante varias horas desde sus comunidades en la sierra para plantear algo más que su testimonio.
“Ya no sabemos en quién confiar”, dice la señora Eleazar –hermana de Lucio Peralta Santiago, desaparecido en octubre de 1974–, mientras confiesa que después de tanto tiempo ya sólo les falta acudir a las oficinas del agua y de la luz para solicitar que les ayuden a localizar a sus familiares. “Estas largas que el gobierno nos da, no tienen nombre. Queremos que se nos diga clara y justificadamente si viven o están muertos. ¿Están muertos? A nosotros no nos ha quedado claro. ¿Qué fue de ellos? Que se dignen en decir dónde están”.
Las más de 25 personas reunidas en el patio de su casa tienen en común que sus familiares desaparecieron entre los años 1973 y 1974, algunos meses en los que Rangel se desempeñó como comandante de zona en Acapulco. El general es un personaje a quien nadie entre los asistentes recuerda –entre tantos que pasaron por aquí en esa época–; pero algunos de sus subalternos permanecen en la memoria de varios de los habitantes más de tres décadas después. Sobre todo si eran “amables con la gente”, como lo fue el mayor Javier Escobedo Corvera, un oficial graduado en operaciones en la jungla años atrás en la Escuela de las Américas y quien iba al frente de una sección –compuesta de 30 elementos– del batallón 27. O porque fueron “abusivos con todos”, como el capitán Maximiliano Barajas Cázares, un oficial que encabezaba una sección de fusileros del 50 de infantería.
“El mayor Escobedo era chaparro, medio blanquito. Tenía su pelo bien. El capitán Barajas sí era un hombre grande, trigueño, mal encarado, ése era el que mandaba golpear a la gente”, dice don Enrique Chame, un hombre bajito, con el pelo muy corto, de lentes y bastón que a sus 87 años de edad aparenta no ser mayor de 60. “Ya estoy en una edad tremenda”, dice mientras comienza a narrar que desde joven nunca tomó alcohol ni fue fumador. “Era músico, tocaba la guitarra día y noche, pero no era borracho. Y aquí me tiene, todavía”. Vivía en aquel tiempo en el Cacao, una comunidad cercana a Arroyo Oscuro, donde el Ejército tuvo, en 1972, su primera gran emboscada. Los soldados llegaron a su casa, recuerda, “porque tenía un corral bonito y tenía tres casas y ahí se metieron”. No sólo con él se quedaron; algunos de sus vecinos también se vieron copados por “guachos”, quienes de un momento a otro les dijeron: “Pues qué pues, aquí nos van a tener”. Ahí dormían, no los dejaron salir durante más de dos meses, se iban unos y llegaban otros, pero los que siempre permanecieron ahí fueron el mayor Escobedo y el capitán Barajas. “Ese Barajas fue malo, hasta a los mismos soldados de él los golpeaba”. Cuando lo detuvieron, rememora, fue porque lo confundieron con un señor llamado Enrique Chávez, a quien el Ejército buscaba por sospechas de que había intervenido en los ataques. Por los golpes y torturas, desde entonces quedó rengo. “Dilaté como más de dos meses o tres encerrado y no supe a dónde, oscuro, no supe (…) Me trajeron a mí y a un compadre mío, Isidoro Pérez; salimos los dos el mismo día como a las tres, pero a él lo agarraron y lo desaparecieron. Y a mí me sacaron de la casa como por engaño, una cosa así, como por guía, pues. Pero por de buenas a mí no me echaron al mar, porque echaron gente al mar a lo méndigo”.
Otros “guachos” eran los del 50, dice la señora Gregoria Tabares, una mujer de 73 años a quien los asistentes llaman Goyita. Recuerda que los soldados los obligaron por la fuerza a dejar sus casas en Cerro Prieto de los Pinos, los concentraron a todos en el Quemado, donde se dio la mayor redada de campesinos ocurrida entre los meses de agosto y septiembre de 1972.
“Decían que nosotros éramos bien mitoteros”, comenta cuando rememora lo que Lucio Cabañas y su gente decía de ellos. “Por eso nunca pasaron por el pueblo, porque decían que nosotros éramos chismosos.” Eso no importó a las tropas, que anunciaron cuando llegaron que así como habían dado de comer a Lucio, así les iban a dar a ellos. Nunca se les dio de comer mal, agrega; eran como 100 soldados y mataron gallinas, guajolotes, cerdos, hasta una vaca. Su nuera Guadalupe Sánchez tenía 11 años de edad cuando presenció cómo su padre Saturnino Sánchez García, quien vivía en silla de ruedas, fue hecho aparecer como uno de los seis “fusilados” por los soldados en los Piloncillos, cuando en realidad lo habían asesinado a quemarropa, durante la represalia por la emboscada de Arroyo Oscuro.
“Estamos cansados; damos el mismo testimonio y no pasa nada. La fiscalía no hizo nada; nos apoyaba con medicamentos, nos trajeron una psicóloga, pero no pasó nada, pienso que eso no ayudó en nada”, manifiesta la señora María Natividad peralta Mesino, oriunda de Rincón de las Parotas, cuando resume lo que han sido más de 30 años con su hijo Domitilo Barrientos desaparecido.
“Venía de Acapulco, lo detienen en el retén del Conchero. Él hacía milpa, era campesino, era presidente de la quinta del juego de pelota, no se metía con nadie. Porque no les dijo nada quizá por eso (se lo llevaron)”. Del medio centenar de historias de desapariciones forzadas que se escuchan en voz de los asistentes, queda un eco donde la tortura abrió heridas psicológicas irreversibles a varias personas, entre quienes está Enrique Chávez Fuentes, hijo de doña Virginia Fuentes Almazán, una señora de más de 80 años que en las últimas décadas ha visto cómo se ha deteriorado la salud mental de su hijo desde que fue liberado tras ser detenido por los soldados.
En voz de algunos asistentes se escucha que la mayoría de los pueblos abandonados no han vuelto a ser repoblados, algunos por su lejanía, como el Escorpión, el Sombrero o aquellos más distantes que sólo son identificables por su nombre que remite más a una expresión que a una comunidad, como Dios te Libre y El Quizá.
Montemayor dice que el general Rangel fue el militar que mejor le cayó durante todas sus investigaciones sobre aquella época. “Era un tipo excepcional, de una formación militar muy sólida, con espíritu castrense y de una integridad a toda prueba”. Recuerda que le contó haber recibido órdenes, cuando era comandante de zona en Durango, de acabar con el dirigente campesino Álvaro Ríos. Discreto, se negó. “No estudié en la academia militar para ser asesino”, le decía al escritor. Algunas de las instrucciones venían del general Marcelino García Barragán. “Me resistía a creer que era la voz de mi general García Barragán la que ordenaba hacer algo que no cabía”, comentaba. Al final intervino en su captura y lo entregó al Ministerio Público federal, quien lo acusaba de invadir tierras.
De sus charlas surgieron pasajes para la novela donde es uno de los militares que aparece como protagonista del relato que inicia en noviembre de 1972 y termina en diciembre de 1974. Cuando secuestraron a Rubén Figueroa, comenta, estaba todo listo para aniquilar a Lucio Cabañas; no se dio la orden, la decisión política era muy compleja. Lo ocurrido en Guerrero decía que no le pesó, él cumplió bien y nunca actuó contra sus principios, era un hombre muy íntegro. Después de que se publicó el libro, el general se abrió, empezó a tener más confianza para abordar otros pasajes. Como lo ocurrido en la masacre de campesinos de Aguas Blancas en junio de 1995. “Carlos, matar así como si fueran pollos… ¿qué les pasa?”.