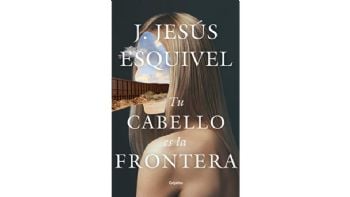Murieta en la memoria, lavada, bien lavada
Hace décadas que me persigue un forajido llamado –o así se cree– Joaquín Murieta. A mí me acosa de una manera literaria, exigiendo ser protagonista de una novela, pero en la realidad histórica de la California del siglo XIX llevó a cabo una cacería bastante más feroz contra seres humanos de carne y hueso, carne vulnerable a las balas y huesos que se quebraban con facilidad.
En efecto, Murieta asoló durante dos años –entre 1851 y 1853– los campos mineros atónitos de inmigrantes que habían llegado en manadas de todo el mundo para enriquecerse con el oro descubierto en Sutter’s Mill a principios de 1848. Fueron tantos los desmanes que cometió el bandido y su pandilla que el gobernador de ese estado recientemente incorporado a Estados Unidos anunció que quien le trajera la cabeza de Murieta recibiría mil dólares, una pequeña fortuna en aquella época. Algo tonto (según sus contemporáneos), pero nada perezoso, un ranger de Texas, con el nombre inverosímil de Harry Love, le siguió el rastro al facineroso y terminó matándolo –o así lo informaron los periódicos– en el arroyo Cantúa un 25 de julio de 1853. Fue tal la fama que adquirió Love por su hazaña, que decidió ganarse unos pesos extra (tal vez no era tan tonto, después de todo) y pasearse por California con la cabeza de Murieta adentro de una colosal botella llena de whisky, amén de la mano cercenada de Three Fingered Jack, otro malhechor al que le faltaban dos dedos, una exhibición llevada posteriormente a Nueva York y Europa e incluso, se dice, a Istanbul. Una de las primeras veces, pero lejos de ser la última, que California exportaría un espectáculo violento para entretenimiento de un planeta con ganas de divertirse.
Esa cabeza sangrienta de Murieta me rondó durante más años de los que quisiera admitir. Se decía –y Pablo Neruda lo refrendó en Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, una obra teatral de desbordantes versos pero de escaso dramatismo– que el bandolero era de origen chileno y que se había convertido en la voz de los latinoamericanos oprimidos por los gringos, una especie de Robin Hood que hablaba castellano y era más valiente y audaz que el Zorro y, por ahí, líder de una revuelta contra el dominio estadunidense sobre una California recientemente arrebatada a México.
En medio de mi propio exilio, me atrajo la idea de escribir algo sobre un compatriota que, como yo, había tenido que abandonar su país, vagando por un mundo hostil. Aunque no tardé mucho en averiguar que, de acuerdo con los historiadores, el origen chileno de aquel rufián era absoluta y perentoriamente falso, y que era probable que fuera un criminal desalmado y nada de altruista, y que también se abrigaban considerables dudas de que la cabeza tronchada por Harry Love fuera, en efecto, de alguien llamado Murieta, sino más bien de algún pobre infeliz de tez morena y ojos negros y apellido castizo al que masacraron para obtener la prima de mil dólares; a pesar de todas estas dudas, aquella cabeza no me dejaba tranquilo, seguía llamándome desde el más allá triste de su botella, seguía clamando el beneficio de alguna narración. Hasta que una noche insomne en Ámsterdam –debe haber sido en 1979– me visitó una escena que sólo pude alejar de mi vida escribiéndola: dos jóvenes de origen hispánico entran a un saloon en Los Ángeles un día de 1853 y se paran frente a la cabeza que se cocina lentamente en esa botella color ámbar y… eran mellizos, eso sabía, hermanos idénticos que jamás, hasta ese momento, habían tenido la menor desavenencia, eso sabía, y que uno de ellos estaría convencido de que, efectivamente, Love había ultimado a Murieta y que si los estadunidenses eran capaces de decapitar al legendario forajido había que ponerse del lado de los vencedores para no perecer como Murieta. Mientras que el otro... El otro llegó a una conclusión antagónica: aquella cabeza no podía ser de Murieta, imposible, impensable y, por lo tanto, había que salir en busca del verdadero bandido, había que unirse a su causa.
Treinta años más tarde, mis mellizos y la cabeza de ese Joaquín por fin van a ver la luz en el México donde supuestamente fue concebido el mismísimo malhechor. No es, por cierto, la novela que imaginé originalmente. Con el tiempo se fueron agregando una hueste de personajes e incidentes que rodeaban ese momento primordial en que dos jóvenes contemplan una cabeza escindida, fueron apareciendo otras cabezas mutiladas en el pasado salvaje; ese hombre que podía o no ser Murieta era uno entre muchos muertos, y mientras más muertos acumulaba yo, más épica se volvía la narración, y más ambiciosa, y más incierta también la verdad de lo que había ocurrido con aquel bandido, hasta que mi novela terminó siendo una exploración de la historia de las dos Américas, la del Norte y la del Sur, sus guerras de independencia, sus conflictos hasta hoy insuperables. Una epopeya peculiar, sin embargo, porque a la vez que quise fraguarle todas las características de un folletín histórico, con batallas inclementes y traiciones entre aliados y heroínas diabólicas y amores prohibidos y reyertas sexuales que culminaban en orgasmos descomunales, también miraba con suspicacia la posibilidad de escribir ese tipo de relato heroico y decimonónico en nuestra época desconfiada y escéptica. Y fue así, para solucionar esa contradicción, que se me fue introduciendo en la novela un narrador insólito, que me permitía un punto de vista algo más irónico y distante y divertido.
Decidí que parte de mi ficción la iba a contar un pedazo de jabón.
No inventé a ese ser resbaladizo e higiénico porque me place particularmente lo que se ha dado en llamar, equivocadamente, el realismo mágico. Yo prefiero, más bien, situarme en la escuela del irrealismo social, por darle algún nombre a la tentativa de narrar el crudo y visceral destino de nuestros pueblos sin abandonar los sueños y fantasías y humor que nos acompañan y comentan nuestro deseo de perdurar más allá de la soledad. Aunque, de hecho, no hace falta tanta filosofía y elaboración literaria para justificar el empleo de una perspectiva armada desde un ser inanimado y con propiedades de detergente. Confieso que, básicamente, permití que se apoderara de mi novela esa barra de jabón porque –así de simple– me enamoré de ella, me cautivó su manera de deslizarse entre muslos que acababan de hacer el amor, me permitió preguntarme cómo lavamos la sangre de una cabeza como la de Murieta, me instó a frotar a la Historia como si fuera un trapo sucio y secreto, me ayudó a desterrar la visión de esa botella y ese cuchillo y esas muertes que me vienen rondando desde hace tres décadas y que ahora deposito en las manos –ojalá limpias y bien enjuagadas– de mis díscolos y traviesos lectores.