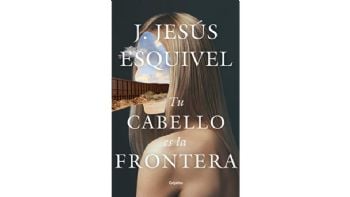Bendito seas... Gol (*)
En sus peores momentos, el fan del futbol es un idiota con la boca abierta ante un sándwich y la cabeza llena de datos inservibles. Es obvio que la Ilustración no ocurrió para idolatrar héroes cuyas estampas aparecen en paquetes de galletas ni para aceptar el nirvana que suspende el juicio y la mordida. La verdad, cuesta trabajo asociar a estos aficionados con los rigores del planeta postindustrial. Pero están ahí y no hay forma de cambiarlos por otros.
En sociedades descompuestas, Hamlet incita a matar padrastros y el futbol a cometer actos vandálicos. En La guerra del futbol, Riszard Kapuscinsky narra la reyerta armada que siguió a un partido entre las selecciones de Honduras y El Salvador. El futbol puede ser el catalizador de conflictos que en modo alguno derivan de la frustración de no anotar suficientes goles.
Como comprobó Elías Canetti, los estadios abarrotados acrecientan y desbordan las posibilidades de la masa. Pero esto no siempre tiene un sentido negativo; la incontrolable multitud puede descubrir una voz propia y una conciencia crítica al reconocerse en forma espontánea como una fuerza circular.
Fue lo que ocurrió en México en la inauguración del Mundial de 1986, en el estadio Azteca. Un año antes, el presidente Miguel de la Madrid había sido incapaz de enfrentar la contingencia del terremoto en el Distrito Federal. Se negó a recibir ayuda del exterior y aportó muy poco para solucionar la catástrofe. El pueblo se volcó a las calles y reordenó las piezas de una ciudad rota, rebasando con mucho los esfuerzos oficiales. Esa misma gente encaró al mandatario en el estadio Azteca y lo recibió con una sonora rechifla. No es exagerado decir que ahí nació una sociedad civil consciente de su poder, que emprendería la larga marcha para derrocar al PRI 14 años después.
Muerte en Belgrado: El luto de los cuervos
Tiranos, jeques, capos de mafia, plutócratas, narcos y otras criaturas poco ejemplares se han servido de equipos como estandartes para compensar sus fechorías. Quien desee conocer la mala vibra y el pésimo rollo que pueden salir del futbol, puede pasar una temporada con los Ultra Bad Boys, apoyadores del Estrella Roja de Belgrado. Fue lo que hizo el estadunidense Franklin Foer. En su libro El mundo en un balón transcribe los intercambios intelectuales que tuvo con los ultras del Estrella Roja. “¿A quién odias más?”, le preguntó a un interlocutor apropiadamente tatuado. “A un croata, a un poli. Da igual. Los mataría a los dos”, fue la respuesta. Ya puestos a considerar las opciones de un asesino, resulta escalofriante que a alguien “le dé igual” enfriar a uno que a otro. Esta indiferencia no se extiende a los métodos de asesinato. Los Ultra Bad Boys prefieren barras de metal.
El caso del Estrella Roja es patético porque sus aficionados contribuyeron al crimen organizado y porque, para mayor sarcasmo, se trata del equipo de la policía.
A principios de los años ochenta, viajé a Yugoslavia y varias veces escuché el mismo comentario: “en este país sólo hay un yugoslavo; se llama Tito: los demás somos serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos…” Las tensiones raciales entre Serbia y Croacia se expresaron en las trifulcas que rodeaban los partidos del Estrella Roja de Belgrado contra el Dínamo de Zagreb, mucho antes de que el sueño integrador del mariscal Tito se despedazara durante la guerra.
Este ánimo descompuesto produjo a un personaje de la posguerra fría que parece salido de una novela de John Le-Carré: Zeljko Raznatovic, sicario de la policía secreta en los tiempos del socialismo que ascendió a gángster con la llegada del capitalismo nacionalista. Después de matar a numerosos musulmanes, llevó su afán de apropiación de vidas ajenas a su nombre y asumió el alias de Arkan.
Hijo de un oficial de la fuerza aérea, Raznatovic interrumpió sus estudios en la escuela naval para fugarse a París, donde practicó fechorías menores. Foer resume su currículum de pólvora: “En 1974, los belgas lo encarcelaron por robo a mano armada. Tres años después, escapó de la cárcel y huyó a Holanda. Cuando la policía holandesa lo atrapó, consiguió fugarse de nuevo… De regreso en Belgrado, se reconcilió con su padre y buscó contactos con los cuerpos de seguridad yugoslavos”.
Como otros criminales, Arkan era un puritano del mal. Cuando estaba de viaje en Milán, un amigo lo invitó a una orgía pero él prefirió permanecer sobrio en su cuarto de hotel, dedicado a hacer ejercicio.
Fanático del Estrella Roja, se hizo cargo de una de las más aberrantes tareas del futbol organizado. En su calidad de secretario del Partido Comunista Serbio, Slobodan Milosevic le pidió que se infiltrara entre los ultras y los organizara en su beneficio. Arkan disciplinó el fanatismo en el estadio del Estrella Roja y todas las facciones lo siguieron. La espartana conducta que se asignaba a sí mismo empezó a campear en las tribunas. El estadio parecía pacificado. El único sobresalto era producido por los cuervos que anidaban en el tejado y volaban en bandadas con el estruendo de cada gol.
Pero Milosevic y Arkan tenían otros planes. Los ultras del Estrella Roja integraron un ejército informal, Los Tigres, que luchó en la ofensiva serbia de 1991-1992. La violencia que de manera espontánea se había expresado en las tribunas se transformó en táctica de guerra (o quizá sería más adecuado decir de “depredación”, pues los prisioneros eran sometidos a las más crueles torturas). El marcador de este genocidio: más de 2 mil asesinatos y una fortuna obtenida con el saqueo.
De manera simbólica, Arkan se mudó a una casa frente al estadio del Estrella Roja. La población lo reconocía como a un ídolo pop, el hombre duro que volvió “útiles” a los hooligans y luchó por el honor de Serbia.
Arkan quiso comprar el equipo de sus amores con su botín de guerra, pero no pudo y se quedó con el Obilic de Belgrado. El nombre del equipo parecía hecho a su medida: Obilic fue un guerrero que en vísperas de la batalla de Kosovo, en 1389, se coló a las filas enemigas y degolló al sultán Murad. El club de Arkan prosperó con rapidez, entre otras cosas porque los árbitros temían silbar un pénalti contra un equipo apoyado por el cuerpo paramilitar de Los Tigres.
Los excesos en los que suelen caer los directivos empalidecen ante los abusos de poder y las amenazas de Arkan. La parábola del gángster terminó del modo habitual: el antiguo sicario fue acribillado en el vestíbulo de un hotel.
La mezcla de ilusiones nacionalistas, poder alternativo, disciplina en el corazón del caos y éxitos deportivos construyó la extraña leyenda de Arkan, que aún cuenta con seguidores en Belgrado, sobre todo entre los siempre renovados Ultra Bad Boys. Su paso del crimen a la ilegalidad tolerada forma parte de la convulsa historia de Serbia, un episodio de sangre al que muchos acabaron por acostumbrarse, una rareza semejante a los cuervos que habitan el estadio del Estrella Roja.
Uno para todos: Francesco Totti
Detengamos un momento el tren de palabras que atraviesa un territorio impuro para mencionar un caso único que compromete a la pasión. En el incierto mundo de los fichajes, hay un gladiador extremo, al menos uno, que no cambiará de rumbo por tentador que sea el canto de las sirenas. Es cierto que juega en la liga italiana, satisfacción suficiente para cualquier crack, pero lo hace para la Roma, escuadra que sólo conquista el scudetto cuando pasan muchos años de calvario y llega a dirigirla un fabricante de títulos como Fabio Capello (quien, muy a su manera, al poco rato se va con sus gritos a otra parte).
Inmune a las ofertas y la seducción de otros colores, Francesco Totti cumple un destino extraño en la era de la globalización. Nació en la Ciudad Eterna, pero no en su sitio de esplendor. Fernando Acitelli se tomó el trabajo de contar los pasos que van de la casa de Totti a la muralla del imperio: 264, poco más que un campo de futbol. El hombre de extramuros se ha convertido en el emblemático corazón de la ciudad. Quizá la historia tenía que ocurrir en Roma. Hay casi un exceso simbólico en que así fuera. Los fanáticos del club suelen alzar una pancarta: Caput Mundi Todos los caminos llevan a Roma, centro del mundo.
Totti es el único superestrella del balompié emocionalmente incapaz de jugar en otro equipo. A estas alturas de su celebridad, dispone de toda clase de contratos y patrocinios que apoyan su monomanía. Nadie le podrá decir: “¿quo vadis?”. Y, sin embargo, hubo un momento en que Totti fue un delantero con más futuro que presente y tuvo las contradictorias oportunidades de los legionarios. No se fue. Sería altivo y a veces sucio; como manda la narcisista tradición romana, perdería el control y buscaría reconciliarse con el sentimentalismo que algunos preferían desconocer, pero no se iría. Francesco Totti o la adicción a la pertenencia. Si no hay siete colinas atravesadas por el Tíber, la ciudad no vale.
El delantero romano ha vivido el único exceso sentimental que no pudo vivir Maradona. Totti es el último sedentario. Otros divos del calcio tienen un rostro perfecto para acuñar una moneda, pero sólo él merece la divisa de lo intransferible.
El extraño ascetismo del futbol italiano (el placer dosificado al máximo, como las decantadas gotas del café ristretto) hace que los delanteros sean solitarios que corren mucho en punta. Ahí está Totti, persiguiendo más balones de los que puede alcanzar, demostrando que al menos uno entre todos es una ciudad. Roma se rinde, pero no se va.
El sentido de la tragedia
El crack sólo existe rodeado de cierto dramatismo. Aunque las biografías de los futbolistas nunca son tan tristes como las de las patinadoras en hielo o las bailarinas rusas, hay que haber sufrido lo suficiente para tener ganas de patear al ángulo. En 1998, durante el Mundial de Francia, asistí a un entrenamiento de Brasil. Pocas cosas son tan tediosas como los trotes de rebaño o regimiento que se hacen en esas jornadas. El jugador de talento se aburre como una ostra y busca que se lo lleve la corriente.
Esa tarde, Giovanni y Rivaldo aprovecharon un descanso para apartarse del conjunto y jugar a dispararle al larguero. Giovanni acertó cinco veces seguidas y Rivaldo tres. No he atestiguado una proeza inútil más exacta. Nadie nace con tal capacidad de teledirección. Se requiere de un pasado muy roto, muy necesitado o muy extraño para alcanzar tan obsesivo virtuosismo. Giovanni y Rivaldo superaban algo inexplicable con su acuciosa puntería.
Como la caminata o el ballet, el futbol permite sublimar el sufrimiento con molestias físicas. Quienes tienen poca habilidad para convertir sus traumas en toques, acaban de defensas; quienes tienen más problemas que talento, se especializan en la variante futbolística del performance: romper el juego y los tobillos.
Sabemos por Tolstoi que las familias felices no producen novelas. Tampoco producen futbolistas. Hace falta mucha sed de compensación para exhibirse ante 100 mil fanáticos en un estadio y millones de curiosos en la mediósfera. El hombre canta ópera o rompe récords porque le pasó algo horrendo.
En los juegos de conjunto, el sentido de la tragedia debe tocar a todo el colectivo. Pensemos en Holanda: su drama futbolístico estriba en carecer de drama. La patria de Rembrandt tiene suficientes claroscuros para provocar riñas en sus bares o hacer interesantes las novelas de Harry Mulisch; sin embargo, a sus jugadores les falta una dosis de dolor para ganar partidos. El problema viene desde la legendaria Naranja Mecánica. En el Mundial de 1974, Holanda era una fábrica de goles tan rotunda que podía darse el lujo de alinear a un guardameta con más aptitudes de jardinero; su capitán, Johan Cruyff, usaba el número 14, entonces insólito o aun irreverente, y desafiaba las normas apareciendo en cualquier lugar del campo. El sistema rotativo del equipo se perfeccionó en el Mundial de Argentina, cuando rozó el sadismo, pues incluía a dos gemelos idénticos, los Van der Kerkhof (los rivales confundían todo el tiempo a René con Willy). En 1974 y 1978, Holanda se impuso como una forma del futuro. Pero en ambas finales perdió sin remisión ante selecciones que habían brillado menos pero supieron canjear su dolor por el trofeo.
En el 74, Holanda cayó ante Alemania, una escuadra veterana, más orgullosa de sus cicatrices que de sus facciones (algunos de sus gladiadores habían protagonizado épicas caídas: la final de Wembley, en 1966; la semifinal de México, en 1970). El juego avasallante de la Naranja Mecánica sólo era criticado con elocuencia por Anthony Burgess, a quien el futbol siempre le pareció una ordinariez y en esos días padecía que su novela se asociara no sólo con una película que no le gustó gran cosa, sino con 11 neerlandeses en estado de sudoración. Para el resto de los comentaristas, Holanda simbolizaba el Renacimiento en la cancha, y sin embargo perdió contra los sufridos alemanes, como cuatro años después perdería contra los sufridos argentinos (la escuadra de Menotti carecía de estrellas y, en rigor, jugaba contra sí misma: tenía que sacudirse el apoyo que le brindaba el gobierno militar y el histórico desdén de los jugadores argentinos por el futbol de selecciones).
Se diría que la gran Holanda de 1974 y 1978 no llegó al triunfo mundialista precisamente porque tenía todo para ganar, y una secreta ley de las compensaciones exige que los campeones tengan raspaduras.
(*) Este texto se publicó en la edición 1541 de la revista Proceso con fecha del 14 de mayo de 2006.