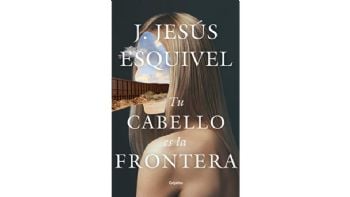Un guerrero a la antigua
Randolph Churchill profetizó que su hijo, Winston Churchill, sería un fracasado. El joven tenía serios problemas de disciplina y bajos resultados escolares. Pero sus hazañas militares, su incesante actividad intelectual y su polémico desempeño como parlamentario lo pusieron en el centro de la escena política de su país mucho antes de convertirse en el estadista que marcó el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El escritor estadunidense William Manchester se propuso hacer una biografía pormenorizada de Churchill. Casi lo logró: antes de morir en 2004 completó dos volúmenes y escribió 237 páginas de un tercero –el cual fue completado por su amigo el periodista Paul Reid– cuya publicación se espera en 2012.El 10 de mayo de 1940, Winston Leonard Spencer Churchill fue convocado al Palacio de Buckingham. Después de la debacle de Noruega y en medio de la guerra relámpago lanzada por Adolfo Hitler sobre los Países Bajos y Francia, la situación del primer ministro británico Neville Chamberlain se había tornado insostenible y acababa de renunciar ante el rey.
“Su Majestad me recibió gentilmente y me pidió que tomara asiento”, cuenta Churchill. Después del habitual intercambio de cortesías, Jorge VI lo miró inquisitiva y socarronamente, y luego le preguntó: “¿Supongo que no sabe por qué lo llamé?”. Churchill mintió: “Señor, simplemente no me lo imagino”. El rey soltó entonces una carcajada y dijo: “quiero que forme un gobierno”. “Así lo haré”, contestó el nuevo primer ministro.
Asumiendo de inmediato su papel, Churchill le dijo al monarca que llamaría a los dirigentes de los partidos Laborista y Liberal, y que proponía un gabinete de guerra de no más de cinco o seis ministros, cuyos nombres sometería a su aprobación antes de la medianoche.
Acompañado únicamente de su guardaespaldas W.H. Thompson, el recién nombrado premier regresó en “absoluto silencio” al Almirantazgo, donde hasta ese momento fungía como Primer Lord. Pero al llegar le preguntó a Thompson: “¿Sabes por qué fui a Buckingham?”. El exagente de Scotland Yard asintió y lo felicitó, pero agregó: “Sólo habría deseado que el cargo le llegara en mejores tiempos, porque ahora tiene una enorme tarea ante sí”. Con los ojos húmedos Winston respondió: “Sólo Dios sabe lo grande que es y espero que no sea demasiado tarde. Temo que lo es y sólo queda dar lo mejor de mí”.
Este pasaje aparece en las últimas páginas del segundo volumen de la trilogía de William Manchester The Last Lion. Winston Spencer Churchill. Alone 1932-1940, y debería ser el punto de partida para el tercero, que llevaría como subtítulo Defender of the Realm 1940-1965. Pero el periodista, escritor e historiador estadunidense sólo alcanzó a escribir 237 páginas –de unas 800 planeadas– antes de su muerte en 2004.
Conocido sobre todo por La muerte de un presidente, que aborda el asesinato de John F. Kennedy, Manchester escribió en total 18 libros, entre los que destacan sus memorias en el escenario del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y una biografía del general Douglas MacArthur, al que bautizó como American Caesar.
La monumentalidad de su investigación sobre Churchill, que se inició con el primer volumen Visions of Glory 1874-1932, absorbió sin embargo gran parte de su tiempo como editor y académico en el ramo de historia de la Wesleyan University. Consciente de su próximo fin, después de dos infartos y una cirugía de corazón abierto, tomó sus provisiones.
En octubre de 2003, Manchester pidió a Paul Reid, un amigo periodista que empezó a colaborar con él, que terminara el tercer volumen. Muchos se preguntan por qué eligió a Reid, un reportero sin experiencia en biografías ni conocedor de Churchill, para culminar semejante tarea. El periodista se ha limitado a decir que Manchester quería un escritor con experiencia reporteril.
En cualquier caso, Reid dejó el periodismo para dedicarse de tiempo completo a terminar el libro. Prometió que conservaría el rigor de investigación y el estilo de su laureado amigo. En noviembre de 2010 anunció que ya casi todos los manuscritos estaban en manos del editor. Para quienes conocen los tiempos editoriales esto significa que muy probablemente el tercer volumen aparezca el próximo año.
Richard Langworth, uno de los lectores de pruebas y él mismo también historiador de Churchill, editor de dos compendios que recogen el ingenio del estadista británico (Churchill by himself y The definitive Wit of Winston Churchill), dice que los trabajos avanzan a buen ritmo y “con suerte, veremos el libro en 2012”. Muchos ya lo esperan.
La mancuerna Churchill-Manchester resulta atractiva, aunque ambos tienen grandes detractores. De los del primero da cuenta precisamente su recorrido biográfico; al segundo algunos lo acusan de ser grandilocuente, anecdótico y simplista en su análisis. El autor aclara en la nota introductoria que su trabajo “es una biografía, no un texto de historia”, aunque considera que no se puede entender una vida si no se ubica en el contexto de su tiempo, sobre todo “si se trata de un destacado estadista como Churchill”.
El británico y el estadunidense sólo tuvieron dos encuentros personales: uno a bordo del Queen Mary (1953) y otro en el 10 de Downing Street. Sin embargo, Manchester contó posteriormente con el apoyo de familiares, amigos, colaboradores y testigos sobrevivientes de la época de Churchill, entre ellos su hija menor, Mary; su yerno Duncan Sandys; la primera esposa de su hijo Randolph, Pamela Digby; su nieto de igual nombre y también parlamentario, Winston Churchill; cinco de sus secretarias, y hasta varios miembros de la familia real.
Tampoco le escatimaron su ayuda el biógrafo oficial de Churchill, Martin Gilbert, en Oxford, y los miembros del Churchill College, en Cambridge. El escritor estadunidense pudo abrevar además en los archivos de una multiplicidad de universidades, centros de estudio, bibliotecas públicas, ministerios, museos, medios de comunicación y un largo etcétera del que dan cuenta dos páginas de agradecimientos.
La escuela de la guerra
Pero volviendo al principio, cuando después de su nombramiento Churchill se fue a acostar a las 3:00 a.m. del ya 11 de mayo, lo hizo con una profunda sensación de alivio. Había adquirido el poder máximo del Estado “y por fin tenía la autoridad para dar directrices sobre el escenario en su conjunto”. Sentía, dice, “como si caminara de la mano del destino, como si toda mi vida pasada hubiera sido una preparación para esta hora y esta batalla. 11 años en la marginación política me liberaron de los antagonismos partidarios. Mis advertencias a lo largo de los últimos seis fueron tan numerosas, tan detalladas y luego tan terriblemente reivindicadas, que ya nadie podía refutarme. No se me podía reprochar ni de hacer la guerra ni de prepararla… Así, aunque impaciente de que amaneciera, me dormí profundamente sin necesidad de soñar. Los hechos eran mejores que los sueños”.
Sus sueños, contaba a su familia, eran frecuentemente sobre su padre, quien murió profetizando que Winston sería un fracaso. En una época hubo elementos para pensar eso. Descendiente de nobles e hijo de Randolph Churchill, un lord parlamentario brillante, pero errático y sifilítico que lo detestaba; y de Jennie Jerome, una belleza estadunidense que lo tenía en el abandono mientras frecuentaba las fiestas y las camas de los poderosos, el niño se crió solo al cuidado de su nana.
En la escuela, Winston tuvo serios problemas disciplinarios y pobres resultados académicos. Descartados los estudios universitarios, acabó en la academia militar de Sandhurst. Su despegue se inició en febrero de 1895, a menos de un mes de la muerte de su padre. Asignado al Cuarto Regimiento de Húsares, partió a la India. Ahí se aficionó por la lectura y devoró toda clase de textos, desde clásicos hasta debates parlamentarios. Desarrollada su habilidad de lenguaje, descubrió que podía ganarse la vida escribiendo artículos y libros. También tenía ambiciones políticas y decidió buscar un asiento en el Parlamento.
Pero antes quiso hacerse famoso. Manipulando a los amantes de su madre, incluido el príncipe de Gales, logró hacerse presente en los escenarios bélicos más cruentos del imperio británico. Hecho prisionero en 1899, durante la guerra de los Boers en Sudáfrica, logró un escape espectacular a través de 500 kilómetros de territorio enemigo, lo que lo convirtió en una figura nacional. De regreso a casa, fue elegido para el Parlamento.
A partir de ahí su ascenso fue meteórico y a los 33 años ya era miembro del gabinete ministerial. Nombrado presidente del Consejo de Comercio, junto con el ministro del Tesoro, David Lloyd George, promovió en la Cámara de los Comunes el programa social más avanzado hasta entonces del Reino Unido: compensación de desempleo, seguro de salud y pensiones para los ancianos. Todo financiado con los impuestos de los ricos. Winston pronunció furibundos discursos contra la aristocracia, al grado de que algunos de sus encumbrados parientes dejaron de hablarle.
Al igual que 25 años después, Churchill anticipó la Gran Guerra de 1914-1918, desatada por Alemania y la monarquía austrohúngara. Asignado por primera vez como jefe del Almirantazgo en 1911, alistó su flota y propuso una audaz toma del estrecho de los Dardanelos y la península de Galípoli, para tomar Constantinopla y desde ahí subir a Europa Central. Fracasada por la incompetencia de los oficiales sobre el terreno, Winston tuvo que pagar el costo y renunciar. Entonces se sumó al ejército y como teniente coronel combatió en las trincheras.
Firmado el Tratado de Versalles, continuó con su carrera política. Como secretario de Guerra y Aire estableció la Real Fuerza Aérea y luego como secretario de Colonias encabezó la diplomacia británica de la posguerra en el Medio Oriente. Planeó el Estado judío, creó las naciones de Irak y Jordania, y escogió a sus dirigentes. Una actitud típica de Churchill, dice Manchester, era iniciar con una postura feroz. Luego las negociaciones llevarían al compromiso y la solución. Así lo hizo también con el Ejército Republicano Irlandés, al crear un grupo antiterrorista encubierto con exsoldados británicos. Después se hizo amigo de Michael Collins, el jefe del ERI, e impulsó en el Parlamento el Estado Libre de Irlanda.
“Paria político”
En 1922, con la caída de los liberales y el ascenso de los conservadores, su suerte empezó a cambiar. Tres veces se presentó como candidato liberal y tres veces perdió. En 1924 se pasó al bando de los Tories; ganó y fue nombrado jefe del Tesoro, pero su decisión de volver al patrón oro creó una fuerte crisis económica en Gran Bretaña, y entre protestas y huelgas en 1929 los liberales volvieron a ganar.
Churchill se mantuvo en el “gobierno de sombras” conservador, pero ahí habría de sufrir una nueva caída. Convencido, al igual que Benjamín Disraeli, de que la India era la joya más preciada de la corona británica, se opuso a concederle el mismo rango que a Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La hostilidad de sus correligionarios lo hizo renunciar a su cargo y cuando los Tories volvieron al poder en 1931, éste fue ocupado por Neville Chamberlain.
Caído en desgracia tres veces –los Dardanelos, las derrotas electorales y la India– Churchill se convirtió en un “paria político”, afirma Manchester. Y habría una más: su apoyo al rey Eduardo VIII en la “crisis matrimonial” con Wallis Simpson, una estadunidense plebeya y dos veces divorciada. Amigo cercano del monarca y devoto de la corona, hizo hasta lo imposible para que no abdicara. Por única vez en su vida se presentó borracho en la Cámara e intentó un discurso que fue abucheado.
Pero ni el mismo Eduardo quiso luchar y lo peor fue que después, en su “luna de miel”, apareció en Alemania cobijado por el nazismo que Churchill tanto buscaba combatir. Durante el mensaje de abdicación Winston lloró no sólo por la claudicación de su rey y amigo, sino porque consideró que “mi vida política ha llegado a su fin”. Años después, sin embargo, le dijo sin rodeos al duque de Windsor que “cuando nuestros reyes entran en conflicto con la Constitución, cambiamos a nuestros reyes”.
Y es que Winston Spencer Churchill no se daba por vencido tan fácilmente. En los años que pasó como backbencher –diputado que no pertenece ni al gobierno ni a la oposición–, nunca salió del ojo de la opinión pública. Sus encendidos discursos en el Parlamento, pero sobre todo sus artículos que se publicaban en más de 100 periódicos del Reino Unido y el mundo, alertaron incesantemente a sus lectores del peligro que se cernía sobre Gran Bretaña y Europa. Vetado por el oficialismo del Times y la BBC, logró inclusive transmisiones radiofónicas a Estados Unidos, que prepararon el terreno para el posterior apoyo estadunidense a los Aliados.
Encerrado en su casa en Chartwell, en los suburbios de Londres, durante esa época Churchill escribió “1 millón de palabras”, no sólo porque quería conservar una tribuna pública, sino porque a pesar de que había nacido aristócrata, siempre tuvo que ganarse la vida y no pocas veces fue acosado por sus acreedores. Así, además de sus artículos, se comprometió a entregar a un editor la biografía de su antepasado John Churchill, el primer Duque de Marlborough, y La historia de los pueblos de habla inglesa, dos obras monumentales que le obligaban a acostarse al amanecer.
Al mismo tiempo, entre sus conocidos, admiradores y amigos montó una red de informantes que lo mantenía al tanto de lo que ocurría en el delicado escenario europeo. Rodeado siempre de gente de alto nivel, muchas veces se enteró de información importante antes que el conciliador y vacilante gobierno de Neville Chamberlain, a cuyos subalternos Churchill inclusive acusó de escatimarle información de inteligencia.
Pendientes de él estaban no sólo sus adeptos, sino también sus detractores internos y externos. En casa, los defensores de la política de conciliación lo acusaban de “agorero de la guerra” y el ministro de Exteriores Samuel Hoare incluso sugirió que tenía “un deleite mórbido en crear alarma y sembrar el miedo”. Churchill con toda calma contestó que “es mejor estar alarmado y tener miedo que ser muerto después”.
El nazismo también estaba pendiente de él. Los periódicos del régimen lo descalificaban y la radio oficial lo llamó “cerdo inflado”. Joseph Goebbels, el jefe de Propaganda del gobierno nazi de Alemania, lo calificó como “el lord de la mentira” y hasta Hitler mismo lo acusó de promover la guerra contra Alemania. “Si Churchill se pregunta cómo es que un jefe de Estado puede cruzar espadas con un parlamentario británico, yo le contesto que debe sentirse honrado”, dijo el Führer.
Cuando en 1939 Winston fue nombrado otra vez jefe del Almirantazgo, el general Hermann Göring, el más poderoso ministro del gobierno de Hitler, asumió que “ahora sí la guerra con Inglaterra está en marcha”.
Rudo y romántico
La importancia de este nombramiento también fue considerada por otro mandatario. Saltándose al primer ministro, el ministerio de Exteriores y su propia embajada en Londres, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, llamó directamente a Churchill para decirle que estaba muy contento por su regreso y proponerle un intercambio de información para proteger el tráfico marítimo entre los dos países.
Según Manchester, Roosevelt buscó establecer un trato directo con el único hombre que consideraba capaz de salvar a Europa de Hitler y con el que se podía unir fuerzas. Para Winston, que desde hacía tiempo había girado su mirada hacia Washington, esto tenía implicaciones enormes. El mensaje de respuesta a esa llamada fue solamente el primero de los mil 688 mensajes cifrados que intercambiaron los dos hombres en el curso de la guerra.
Sobrecargado siempre de compromisos y de trabajo, Churchill llevó su vida privada a la esfera pública y sus actividades públicas a sus dominios privados. Mudado con su mujer Clementine al edificio del Almirantazgo, aparecía con su colorida bata de seda en el cuarto de mapas, tomaba sus dos baños diarios, dormía su siesta, pintaba y aún se daba tiempo para terminar sus dos libros. Consciente de su responsabilidad, supo sin embargo mantener la discreción en asuntos delicados y nunca abandonó el edificio de la Marina Real sin su pistola y una píldora de veneno para poder suicidarse en caso de ser capturado.
Calificado por Isaiah Berlin como un guerrero a la antigua y un romántico incorregible, aunque nunca pudo seguir el ritmo de la aristocracia, Churchill siempre vivió como un patricio. Conservó el escudo de armas de la familia con su lema en español Fiel pero desdichado, jamás se vistió ni desvistió solo; su ayuda de cámara David Inches siempre le preparó el baño, le colocó las pantuflas, y le llevó el desayuno y los periódicos. El chofer por su parte tenía que estar disponible todo el tiempo, porque además de que Winston no sabía moverse solo, era pésimo para manejar.
A pesar de los apuros económicos, en la casa de Chartwell llegó a haber hasta 18 empleados, entre sirvientes, secretarias y asistentes, que trabajaban turnos diurnos y nocturnos para cubrir las jornadas extenuantes de su dueño. Como patrón, Churchill era exigente, impaciente e inmisericorde en sus reprimendas, y con frecuencia ni siquiera se acordaba del nombre de sus subalternos. Pero también sabía ganarse su admiración y respeto.
Un día, uno de sus empleados se le sublevó. Cuando terminó sus reclamos, Winston le dijo: “Sabes, estás siendo muy rudo conmigo”. Todavía alterado, éste replicó: “Sí, pero usted también fue rudo antes”. Entonces Churchill gruñó: “Sí, pero yo soy un gran hombre”. Tiempo después el sirviente comentaría: “Para eso no había respuesta. Él sabía, como yo y el resto del mundo sabíamos, que tenía razón”. El único que nunca tuvo oportunidad de saberlo fue Randolph Henry Spencer Churchill, su padre.