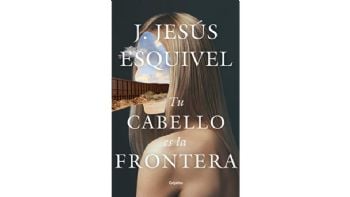Adelanto de "Leonora", de Poniatowska
Con Leonora, biografía novelada de 508 páginas sobre la artista surrealista anglo-mexicana Leonora Carrington, la escritora Elena Poniatowska acaba de obtener el premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral. El libro será puesto en circulación en México por editorial Planeta, que autorizó reproducir el primer capítulo.
Crookhey Hall
Sobre el mantel de la mesa del comedor se agrandan los platos y los cuatro niños, Patrick, el mayor, Gerard y Arthur desayunan porridge; a Leonora le disgusta, pero la niñera, Mary Kavanaugh, dice que en el centro del plato de avena encontrará el lago Windermere, el más bello y más grande de Inglaterra. Entonces la niña, cuchara en mano, come la avena desde la orilla y empieza a escuchar el agua y mira cómo pequeñas olas se frisan en su superficie porque ha llegado al Windermere.
De los ojos verdes de los tres varones, a ella le gustan más los de Gerard porque sonríen.
El comedor es oscuro, al igual que el resto de Crookhey Hall. Desde que es niña, Leonora conoce el hollín. A lo mejor la Tierra es una inmensa chimenea. El humo de las fábricas textiles de Lancashire acompaña sus días y sus noches, y su padre es el rey de la negrura, el más negro de todos, el que sabe hacer negocios. También los hombres que ve en la calle son oscuros. Su abuelo inventó la máquina que fabrica Viyella, una mezcla de algodón y lana, y Carrington Cottons destaca en la región cuyo aire tizna con sus cenizas. Cuando su padre, Harold Wilde Carrington, la vende a la firma Courtaulds, se vuelve el principal accionista de ICI, Imperial Chemical Industries.
En Crookhey Hall hay que dar muchos pasos para ir de un lado a otro. Dentro de la mansión gótica viven los Carrington, Harold el padre, Maurie la madre, Gerard, el hermano que sigue a Leonora y es su compañero de juegos, no así Patrick, demasiado grande, ni Arthur, demasiado chico. Dos cachorros scotch terrier comparten sus horas, Rab y Toby. Leonora se acuclilla frente a Rab para mirarlo a los ojos y su nariz roza su hocico.
–¿Andas a cuatro patas? –le pregunta su madre.
Leonora le sopla a la cara y Rab la muerde.
–¿Por qué haces eso? Podría dejarte una cicatriz –se espanta la madre.
Si los adultos les preguntan a los niños por qué hacen esto y lo otro es porque no saben entrar a esa zona misteriosa que se crea entre los niños y los animales.
–¿Me estás diciendo que yo no soy un animal? –le pregunta atónita Leonora a su madre.
–Sí, eres un animal humano.
–Yo sé que soy un caballo, mamá, por dentro soy un caballo.
–En todo caso eres una potranca, tienes los mismos ímpetus, la misma fuerza, te lanzas sobre los obstáculos y los brincas, pero lo que yo veo frente a mí es una niña vestida de blanco con una medalla al cuello.
–Estás equivocada, mamá, soy un caballo disfrazado de niña.
Tártaro es un caballito de madera en el que, desde niña, se columpia varias veces al día. “Galopa, galopa, Tártaro”. Sus ojos negros centellean, su rostro se afila, su pelo es la crin de un corcel, las riendas se mecen locamente en torno a su cuello, que se alarga.
–Prim, ya bájate –pide Nanny–. Ya llevas mucho rato. Si no desmontas, tu padre va a venir a meterte a ti el freno entre los dientes.
Sus hijos tienen miedo de Harold Carrington. Viven aparte, su reino es la nursery, y saludan a sus padres una vez al día. A veces son requeridos por los adultos para la hora del té en la sala o en la biblioteca. Sólo les dan permiso para hablar si los interrogan: “¿Con limón o con leche?”, pregunta su madre con la tetera de Sheffield sostenida en el aire por su brazo derecho. Tiene la curiosa costumbre de decir: “Por allí hay alguien que acaba de mancharse el vestido... Por allí hay alguien que está sorbiendo su té... La tinta negra se metió bajo las uñas de alguien a quien veo en este instante... Por allí hay alguien que señala con el dedo... Por allí alguien hace sonar su cuchara dentro de la taza... Por allí hay alguien que no se sienta derecho...” y los cuatro hermanos se enderezan al unísono. Leonora ve pasar a los sirvientes como corrientes de aire, no le hablan, o apenas. Sólo le dirigen la palabra la institutriz francesa, mademoiselle Varenne, la niñera, y el tutor de sus hermanos, que también a ella le enseña catecismo.
Eso sí, los adultos preguntan: “¿Cómo van tus estudios?¿Podrías leerme en voz alta?” Las buenas maneras se aprietan contra los muros, los grandes espejos, los taburetes, las tazas de té hirviendo que hay que mantener derechas al llevarlas a la boca, las pinturas de antepasados incapaces de un solo guiño de complicidad. Aquí todo es rompible, hay que fijarse dónde pone uno los pies y mantenerse alerta.
–Leonora, ¿me informarías de tus progresos en clase?– Harold Carrington la mira con simpatía. Disfruta su inteligencia. Leonora pone en tela de juicio las palabras de los adultos y a él eso le sorprende. La sigue con los ojos por los corredores de Crookhey Hall: la encuentra graciosa. En ella no escatimará esfuerzos ni dinero.
Las clases se devanan interminables una tras otra como las cuentas del rosario. Mr. Richardson, un gordito, tortura a Leonora con la clase de piano dos veces por semana. Los dedos largos de las manos de la niña alcanzan una octava y por ello el maestro le asegura a Maurie que su hija puede llegar a ser buena pianista. Cada vez que Richardson inclina su rostro al teclado, caen sus anteojos pequeñitos y Leonora los esconde hasta que él le implora que se los regrese. Luego siguen las clases de esgrima y de ballet, que se parecen entre sí: hay que saltar hacia atrás y hacia adelante y dar en el blanco. Preferiría correr por el jardín con sus hermanos a tomar clases de costura y bordado, y se pica las yemas de los dedos del coraje porque no le permiten salir.
Toda el ala derecha de la casa es de los hijos, Harold y Maurie los remiten a la institutriz y a la niñera. Mademoiselle Varenne come en la mesa con sus padres, mientras que la niñera irlandesa comparte el día y la noche con ellos, y por eso la quieren. A mademoiselle Varenne la despacharían a Francia con todo y La Marsellesa. Saben que algún día se irá, Mary Kavanaugh nunca. Aunque pequeña y delgada, es reconfortante apoyarse sobre su hombro o su regazo. Los imanta con sus cuentos de seres diminutos: los sidhes.
–¿Por qué no puedo verlos, Nanny?
–Porque viven bajo tierra.
–¿Son enanos?
–Espíritus que se corporizan y salen a la superficie.
–Pero, ¿por qué viven enterrados?
–Porque los gaélicos llegaron de España capitaneados por Míl Espáine y conquistaron Irlanda. Entonces los sidhes descendieron al fondo de la Tierra para dedicarse a la magia.
–Si los sidhes fueran pequeñísimos yo podría verlos, yo todo lo veo, Nanny.
–Nadie ha logrado ver lo más pequeño, Leonora, ni siquiera los microscopios de los científicos: “Big fleas have little fleas / upon their backs, to bite them. / Little fleas have lesser fleas / so on ad infinitum”.
Los sidhes saltan sobre la mesa donde Leonora hace la tarea, se meten a la tina cuando se baña, en su cama cuando se acuesta. Leonora les habla en voz baja: “Vamos a bajar juntos al jardín, acompáñenme”, “Mademoiselle Varenne es una peste, ayúdenme a desaparecerla”, “Nos tiene hartos con sus participios pasados y sus subjuntivos”. Así son los franceses.
–Elle nous casse les pieds –dice Leonora–. She’s breaking our feet –le traduce a su madre–. “Que tu voulusses, que nous fîmes, que vous fîtes” son los tiempos de verbos que ya ni los franceses usan. Bueno, ni Luis XIV los conjugó.
Los sidhes incluso son mejores amigos que Gerard: los dos han devorado a Jonathan Swift, pero Gerard ya no quiere jugar a los liliputienses ni a pedir audiencia al emperador Blefescu. A Leonora, la gente pequeña que sale de la tierra la aconseja, a Gerard ya no, ni se identifica con la Alicia de Lewis Carroll ni con Beatrix Potter que lleva a Peter Rabbit, su conejo, bajo el brazo. Ésas son cosas de niña. Los sidhes son más sabios que cualquier cosa en el mundo, más sabios que el pez grande en el estanque, y eso ya es mucho decir porque el pez lo sabe todo. La niña se detiene en la orilla y él le dice que todo va a arreglarse, y los reflejos de plata de su lomo la iluminan. Claro, con la ayuda de Nanny.
–¿Puedo hacerte una pregunta que nadie ha podido contestarme jamás?
–Házmela.
–¿Cuándo va a morir mi padre?
–Eso sí que no lo sé.
–Nanny, ¿por qué tenemos que dormir de noche?
–Porque es demasiado oscuro para hacer cualquier otra cosa.
–Las lechuzas sí pueden, los murciélagos también. Siempre he querido dormir colgada de las patas como un murciélago.
–Sí, es una muy buena postura, circula la sangre en la cabeza –coincide Nanny.
Durante la noche, Leonora la despierta:
–Veo un niño sin ropa sentado en una rama del fresno y me está llamando.
Nanny se levanta y se asoma por la ventana:
–No hay nadie.
–Tengo que ir por él, se va a congelar bajo el sol blanco.
–El fresno es el árbol más grande y hermoso del planeta, tiene sus raíces en el mar, sus ramas sostienen el cielo y, al igual que el roble y el espino, lo habitan las hadas y no aceptaría ningún niño sin su permiso –le dice Nanny sentándose al borde de la cama mientras la niña vuelve a dormirse.
Lo mismo sucede cuando van a caminar alrededor de Crookhey Hall:
–Vi a un niño que me tendió su manita, una mano muy pequeña, y yo iba a darle la mía cuando gritó y se esfumó.
–No veo nada, Prim.
–No me digas Prim.
–Es que eres propia y estirada, mira cómo alargas el cuello.
–Detesto que me digas Prim. Mira, allá viene otra vez. Acaba de esconderse detrás de un árbol.
Nanny busca y le sonríe:
–Parece que atraes a los sidhes.
–Sí, quisiera que jugaran conmigo toda la vida.
–Si lees, Prim, nunca vas a estar sola. Te acompañarán los sidhes.
En la nursery, la niña los dibuja en la pared y su madre no la regaña porque ella también pinta la tapa de cajas que se venden en fiestas de caridad. Maurie dibuja flores que luego colorea, Leonora caballos y añade un pony tras otro sobre los muros blancos. Maurie admira la destreza de su hija: “Lo hiciste muy bien”.
Si Nanny le pregunta cuál es el juguete que más ama, Leonora responde:
–Tártaro es mi preferido. Detesta a mi padre.
Si la regañan, se sube al caballo. Si Gerard no quiere acompañarla al jardín, monta sobre Tártaro hasta que alguien entra a la nursery. Si la privan de postre a la hora de la comida, el balanceo de Tártaro suple con creces el sabor de cualquier pastel de chocolate.
El olor de los guisados la atrae, quizá porque entrar a la cocina está prohibido. Allí dentro burbujean los misterios de los steak and kidney pies, el roast beef y el haddock. La cocinera, vieja y amarilla, encogida al lado de la estufa, espera a que hierva el caldo. Su hija, que le sirve de galopina, le dice que si se siente mal, en el nombre de Dios, vaya a acostarse; ella puede suplirla perfectamente.
–Todo el día te quejas, mamá.
–¡Mula! –grita la cocinera–. ¡Me pudro de dolor y no me compadeces!
–¿Por qué mejor no te cuelgas? Hay muchos árboles afuera y la cuerda es barata.
–Debería haberte ahogado cuando naciste –responde la vieja arrugada de furia.
¿Puede la gente tratarse así? Leonora entra a un mundo distinto al de la nursery, como distinto es el de la caballeriza, a la que sabe llegar sin encontrar a quien le impida subirse a pelo, abrazar al potro, que alza sus orejas y resuella para recibirla. En la cocina domina el olor del cordero. La sopa que hierve tiene mucho de establo, de pajar, de estiércol, de aventura, de crin al viento de la que hay que asirse para no caer y de descubrimiento, porque, además de cuchillos, los cajones guardan olores que seguramente vienen de Mesopotamia.