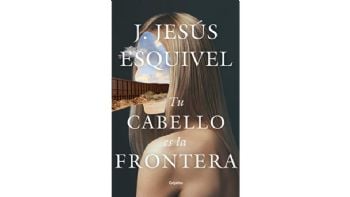El clan de la última letra
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En la zona menos documentada de México, Nuevo León y Tamaulipas, el rincón noreste del país, se encienden velas negras para pedir por las “cosas difíciles”. ¿Quién responde a esas plegarias? La dama de los desiertos vacíos: la Santa Muerte.
Con excepcional valentía, Diego Enrique Osorno recorrió la región donde la fe depende de una deidad armada de guadaña. En 2010 el ejército siguió la misma ruta a lo largo de 200 kilómetros de terregales para destruir los altares de la Santa Muerte; ya que no se puede acabar con un enemigo incierto, se busca aniquilar sus símbolos. Pero una y otra vez, las flamas vuelven a encenderse.
En un país donde los cadáveres amenazan con transformarse en mera estadística, Osorno busca historias, claves de sentido. Convencido de que la construcción de la esperanza pasa por comprender el tamaño del mal, indaga sus causas.
Con inquietante astucia, el Mefistófeles de Goethe reveló que también el infierno tiene lógica. ¿Hay forma de entender la devastación de los últimos años? La “suave patria” a la que cantó Ramón López Velarde se ha transformado en un sembradío de cuerpos mutilados, y registrar la sangre derramada puede ser peligroso. De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, estamos en el sitio más inseguro para ejercer el periodismo. El trabajo de Osorno representa un atrevimiento, pero también, sobre todo, una búsqueda profunda y racional. No estigmatiza ni simplifica a sus informantes. En cada diálogo confirma que sólo el que escucha a los otros puede descifrarlos.
En medio de la barbarie, Osorno toma notas. Estamos ante un cronista que favorece las camisas de inspiración vaquera, habla con la respetuosa voz de un maestro que no quiere dejar de ser alumno y despliega la extraña bondad de las personas corpulentas que no desean ostentar su fuerza. Con este aspecto campechano, un testigo de excepción investiga turbulencias.
El cronista nació en Monterrey y ahí pudo ver la transformación de una metrópoli próspera, donde el crimen era mítico, en una urbe criminal, donde la prosperidad es mítica. Registrar ese proceso representó para él una dolorosa educación: el sueño de su ciudad convertido en pesadilla.
Después de trabajar en medios locales, perfeccionó su oficio en las páginas del periódico Milenio. Miles de reportajes lo acreditan como alguien que, sencillamente, no conoce la pausa. Ningún problema grave le es ajeno: de los mineros muertos en Pasta de Conchos a la insurrección en Oaxaca, pasando por el cártel de Sinaloa y los niños calcinados en la Guardería ABC.
Pero no es el tremendismo lo que guía su prosa, sino el deseo de entender con empatía el destino de las víctimas. Sus recursos se han afinado con los años. Sin abandonar las técnicas básicas del reportaje (el conocimiento de los datos, las voces de los testigos, la importancia noticiosa de los hechos), ha ampliado su registro para narrar de manera más intensa y analítica sirviéndose de técnicas literarias y ensayísticas. La guerra de Los Zetas confirma a un cronista en plenitud de sus facultades.
Para ser fiel a una realidad despedazada, Osorno ha escrito un libro fragmentario, un caleidoscopio cuya unidad depende de la fuerza articuladora de la reflexión: de manera asombrosa, la disolución del país puede tener explicaciones de conjunto.
En su vertiente más narrativa, La guerra de Los Zetas lleva a las guaridas de los capos y a pesquisas de las que se excluye a otros reporteros que posiblemente informan a los criminales; reconstruye las polvosas rutas del narcotráfico, y entrega entrevistas con políticos, testigos protegidos, sociólogos, colegas del periodismo, soldados y una representante de la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Un insólito sondeo de lo que ocurre en la impunidad. Pero el libro también ofrece una vertiente reflexiva. El autor desea entender ese incendio que llamamos “realidad”. Leer La guerra de Los Zetas es un singular acto de conocimiento.
En su retrato de grupo, Osorno ha seguido el precepto del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo: “Para descubrir lo invisible hay que prestar atención a lo visible”. El cronista no cierra los ojos y levanta el inventario de los daños; luego procede, como hacía Álvarez Bravo, a la revelación de un misterio: lo más extraño del mal es que tiene una razón.
El safari como psicoanálisis
“No sé cuántos elefantes he tenido que matar para ser yo mismo”, comenta Mauricio Fernández Garza, alcalde del municipio más rico de México, San Pedro Garza García, zona residencial de Monterrey.
Para la mayoría de las personas, el inconsciente está en su cabeza. El singular Fernández Garza tuvo que viajar a África y abatir paquidermos para encontrar su mundo interior. Como los niños que cantan “Un elefante se balanceaba…”, ha perdido la cuenta de sus presas. Sin embargo, entre la pólvora de sus disparos emerge algo más que el capricho de un millonario. El ávido coleccionista que compra los huesos de un dinosaurio y cuadros de Julio Galán, el carismático hombre de acción que aborda temas delicados con desafiante franqueza norteña, el alcalde más raro del mundo, tiene una misión. Cuando un elefante entra en su mira y jala del gatillo, se llena de energía para volver al país donde su hija estuvo a punto de ser secuestrada y en el cual abandonó las comodidades del plutócrata para circular en una camioneta blindada buscando soluciones para la violencia.
Fernández Garza es tan heterodoxo que incluso inquieta a sus allegados. Sin embargo, Osorno comenta que las contradicciones del alcalde son las de Monterrey mismo. Y no sólo eso: el estrafalario Mauricio Fernández Garza es ya un personaje típico del momento mexicano. En su peculiar mezcla de riqueza, simpatía, audacia, sinceridad suicida e irresponsabilidad resume las contradictorias emociones desatadas por la violencia y por el deseo de combatirla.
“¿En qué momento se había jodido el Perú?”, pregunta Mario Vargas Llosa al inicio de Conversación en la Catedral; lo mismo podemos decir de México. ¿Qué pasó para llegar a una realidad donde el alcalde que mejor entiende el problema del narcotráfico se encontró a sí mismo en un cementerio de elefantes?
¿Quién quiere sopa Maruchan?
El 1 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón se sirvió de un truco de asaltabancos para asumir la presidencia de la república ante el Congreso de la Unión. El recinto estaba tomado por diputados de la oposición y las puertas se habían cerrado. El mandatario entró por un acceso trasero y tomó un pasillo que semejaba un túnel. En un santiamén llegó al podio, juró respeto a la Constitución, recibió la banda tricolor y desapareció como había llegado.
Sus posibilidades de gobernar eran exiguas. El propio Tribunal Federal Electoral había criticado la desigual contienda en la que la presidencia y el Consejo Coordinador Empresarial tuvieron una participación indebida. En forma curiosa, los jueces electorales actuaron como sociólogos: cuestionaron la realidad sin impartir sanciones. Aun así quedó claro que incluso las instituciones más formales cuestionaban la elección que había dividido a México.
Calderón tenía dos salidas para la crisis de gobernabilidad: promover alianzas que cicatrizaran heridas y crearan consenso, o correr una espesa niebla sobre el asunto. La segunda alternativa requería de una acción dramática.
A diferencia del alcalde de San Pedro, el mandatario michoacano no es un hombre expresivo que confiese que mata elefantes para conocerse mejor. Resulta difícil saber lo que pasa por su mente. Lo cierto es que a once días de haber asumido la presidencia se puso uniforme militar y anunció la guerra contra el narcotráfico. ¿Fue un impulso cuyas consecuencias ignoraba o un frío cálculo para reforzar su legitimidad a través de un despliegue armado?
El observador dispone de ciertos datos incontrovertibles. Antes de ese momento no hubo indicios de que la estrategia militar estuviera en el imaginario de Calderón. Durante su campaña a la presidencia, el tema de la seguridad nacional apenas formó parte de su agenda, y cuando resolvió sacar el ejército a las calles no buscó el respaldo de su partido ni el consenso de la sociedad. Planeada o impulsiva, la estrategia fue, claramente, una iniciativa personal. A partir de entonces, y durante seis años, la guerra de Calderón ha arrojado el siguiente saldo rojo: una muerte violenta por hora.
Según señala Mauricio Fernández Garza, es muy posible que el número de muertos en el sexenio aumente a medida que se descubran más narcofosas y se confirme el deceso de desaparecidos. Todo parece indicar que el legado del Presidente de la Sangre rebasará los cien mil cadáveres.
Como al destino le gusta ser irónico, la mayor narcofosa del estado de Nuevo León apareció en un sitio de nombre emblemático: la Hacienda Calderón.
Para justificar seis años de obsesión militar, el Poder Ejecutivo se ha servido de una propaganda desmesurada. En vísperas de su penúltimo informe de gobierno, Calderón dijo en un spot: “Al llegar a la presidencia me encontré con un problema de seguridad…”. La crucial decisión de movilizar a las fuerzas armadas se justificaba a partir de esa sorpresa: el mandatario tenía previsto actuar de otro modo, pero en su escritorio lo aguardaba una caja de Pandora.
Como han probado Luis Astorga, Rossana Reguillo y otros estudiosos, las redes del narcotráfico son muy anteriores al gobierno de Calderón. Ningún político informado podía asombrarse del asunto. Lo que estaba en juego era la forma de enfrentarlo. ¿Bastan once días para trazar una estrategia ante un enemigo que se encuentra infiltrado en el gobierno y borra las nociones tradicionales de frente y retaguardia? “Para saber si había pólvora, Calderón encendió un cerillo”, comenta el economista David Konzevik. Ahora sabemos que el arsenal era más explosivo de lo previsto. Con las cejas chamuscadas, el mandatario siguió de frente, sin modificar su estrategia.
El narcotráfico es un problema con numerosas aristas. El catálogo de temas a discutir incluye el lavado de dinero; la corrupción de mandos políticos, policiales y militares; la despenalización de ciertas drogas; el tráfico de armas; la relación bilateral con Estados Unidos y, sobre todo, la recomposición del tejido social. Sólo a través de la educación y la cultura se puede comprender que toda bala es una bala perdida. Por desgracia, durante seis años el gobierno no ha brindado otra respuesta que las armas.
Calderón ha reconocido que el país tiene siete millones de ninis, jóvenes que “ni estudian ni trabajan”. Se trata de un perfecto caldo de cultivo para el narcotráfico. Esos mexicanos sin rumbo carecen de alternativas laborales, educativas, deportivas, sociales, religiosas o culturales superiores a la de convertirse en sicarios. Sólo cuando se creen alternativas podremos hablar de una verdadera política de seguridad nacional.
En los últimos seis años, México se ha llenado de narcomantas que despliegan el terror con faltas de ortografía. Según relata Osorno, una de las más curiosas incluía una oferta de empleo. Los Zetas invitaban a los soldados a abandonar la asquerosa sopa Maruchan que les dan en los cuarteles para disfrutar de mejores viandas en el próspero mundo de la última letra.
No hay duda de que los criminales tienen una política de empleo superior a la del gobierno. A este dato incontrovertible se agrega otro, igualmente decisivo: también tienen una política de comunicación superior. Durante seis años las noticias han ido a remolque del crimen organizado. La agenda ha sido marcada por los victimarios, no por las víctimas. Esto ha brindado una caja de resonancia a quienes propagan el espanto.
Osorno señala que El blog del narco, iniciado por estudiantes de Monterrey, cuenta ahora con participación de los propios criminales, quienes envían ahí testimonios de sus delitos.
El periodismo no puede silenciar las noticias violentas, pero tampoco puede fomentar el morbo y la paranoia. La solución no consiste en censurar, sino en entender que la foto de una atrocidad no es, en sí misma, información. El dato aislado requiere de articulación para ser comprendido. Sólo forma parte de un proceso informativo cuando se inserta en un contexto que lo explique. La guerra de Los Zetas contribuye a un viraje esencial en el manejo de la información: transforma los dispersos saldos del horror en un relato capaz de ser entendido.
Mientras el crimen organizado propone ofertas de trabajo y crea noticias de fuego, el gobierno reitera la militarización del país. Sin embargo, no por especializada esa política está libre de errores. Su falta de eficacia se mide en la repetición de un hecho trágico: en dos ocasiones el secretario de Gobernación, máximo responsable del control interno del país, se ha
desplomado en un avión. Esas dos muertes representaron una atroz metáfora del desgobierno.
Máquinas de guerra
¿Cómo explicar seis años de muertes infructuosas? Osorno se sirve del concepto de “máquina de guerra” para explicar la fuerza autónoma que han adquirido tanto los cárteles como distintos grupos al interior del gobierno. En una democracia funcional, el Estado ejerce el monopolio legítimo de la violencia. Desde hace décadas ese control fue desafiado por bandas criminales. De acuerdo con ellas, señalados gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (pri) permitieron que el virus destruyera la soberanía. Lo que comenzó como un problema regional alcanzó la dimensión de una alerta nacional.
Calderón no inventó el problema, pero su precipitada manera de enfrentarlo produjo una fragmentación de la violencia. Al afectar los territorios que contaban con una demarcación tácita y debilitar selectivamente a algunas bandas, los cárteles buscaron nuevas rutas y combatieron entre sí. Tampoco el poder judicial ofreció un frente unido. Infiltrados por el crimen organizado, los mandos militares y policiales desconfiaron unos de otros.
Por los informes de WikiLeaks sabemos que Carlos Pascual, Embajador de Estados Unidos en México, criticó la falta de coordinación y los niveles de credibilidad y confianza de las distintas corporaciones armadas. Su diagnóstico era certero y solidario, pues pretendía mejorar el combate bilateral al crimen organizado. Sin embargo, desató la ira de Calderón y el Embajador fue removido.
¿Se puede ir a la guerra con un ejército desconfiable? De acuerdo con Osorno, la respuesta fue crear “máquinas” de combate, grupos especializados, dinámicos, polimorfos, capaces de adaptarse a la situación al margen de trabas e inercias tradicionales. Estos cuerpos necesitan autonomía para operar, lo cual significa que, a la larga, también pueden apartarse de un mando centralizado. Los Zetas surgieron como un grupo especializado en la protección que progresivamente adquirió independencia. Lo mismo ha ocurrido con las máquinas de guerra gubernamentales.
La guerra de Los Zetas narra la participación, cada vez más amplia, de la Marina en el combate al narcotráfico. Al abatir a Arturo Beltrán Leyva y retratar su cuerpo semidesnudo cubierto de dólares, la Marina quiso mandar un mensaje inequívoco: “los combatiremos con su propio método”. No fue un acto de justicia sino de venganza, ajeno a una lógica de Estado.
Ese momento muestra la autarquía de un grupo especializado en la violencia. Su dinámica es la de un videojuego donde lo único que importa es ganar puntaje aniquilando adversarios. Obviamente esto no soluciona un arraigado problema social. Cada vez que cae un capo, es sustituido por otro. Ni el consumo de drogas ni el tráfico de armas han disminuido. En todo caso, se han encarecido los productos, beneficiando a los intermediarios.
Charles Bowden ofrece en este libro un diagnóstico revelador: “No hay una guerra contra el narcotráfico. Hay una guerra por el control del narco”. Cárteles versus Máquinas de Guerra. Un darwinismo armado donde las víctimas son “daños colaterales” y sobreviven los más hábiles. Esto explica que en el último sexenio el Chapo Guzmán se haya convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes.
La lucha desatada por el gobierno ha dado fuertes golpes a los adversarios del Chapo sin perjudicar mayor cosa al hombre fuerte de Sinaloa. ¿Una casualidad? ¿Una táctica para afectar primero a grupos débiles y luego ir por el capo de capos? ¿Un acuerdo pactado? Es mucho lo que ignoramos. Con todo, una verdad palmaria se abre paso en estas páginas: el Estado no recuperó el monopolio de la violencia, sino que se sirvió de ella como instrumento de legitimidad. Durante seis años no se ha hablado de otra cosa.
La guerra de Los Zetas arroja luz sobre uno de los grupos más enigmáticos que se han aprovechado del conflicto. En 1999, miembros de las fuerzas armadas se convirtieron en escoltas de criminales. Formados para el enfrentamiento, encontraron en ese nuevo giro de trabajo una mejoría económica. En su origen, no estaban relacionados con el tráfico de drogas; pertenecían a la amplia franja de los profesionales de la protección en un país sin ley, y brindaron apoyo armado a Osiel Cárdenas Guillén. En 2003, cuando este capo fue detenido y extraditado a Estados Unidos, Los Zetas ganaron autonomía. Cinco años más tarde, Arturo Beltrán Leyva buscó su apoyo al separarse del Chapo Guzmán (en la mitología regional de Los Zetas, esta etapa se conoce como “la expansión”). A partir de entonces han impuesto la normatividad del fuego y el espanto en una franja que va del noreste de México a Chiapas, pasando por el Golfo y buena parte del centro. Casi la mitad del territorio ha padecido el influjo de la última letra.
“El negocio de Los Zetas no es la droga, sino el control territorial para traficar allí”, explica Osorno. No estamos ante una compleja red de contrabandistas, sino ante pistoleros que cobran derecho de suelo a empresarios, políticos y delincuentes menores. No hay una filiación precisa ni un control centralizado. Algunos criminales se hacen pasar por Zetas para realzar su importancia y pagan el tributo correspondiente. Con la complicidad de los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León se creó un Estado dentro del Estado: el gobierno del miedo, la economía que paga diezmo a las metralletas. “La letra con sangre entra”, decía un cruel lema educativo de mi infancia. Los Zetas actualizaron en forma literal esa pedagogía, creando una subcultura del horror que fomenta todas las variantes del ilícito: el secuestro, la trata de blancas, la piratería, los giros negros, el narcotráfico. La ilegalidad prospera al amparo de un clan armado cuyas complicidades se extienden a los empresarios que lavan dinero, los presidentes municipales que aceptan extorsiones, los periodistas que entregan información al crimen organizado.
Para mantener su influencia, Los Zetas no tienen que administrar las redes del tráfico. Su único requisito operativo es la violencia.
Esta forma de operar coexiste en tiempo y territorio con otras tácticas criminales, como las del cártel del Golfo. En forma inaudita, Osorno ofrece las confesiones escritas de Óscar López Olivares, contrabandista reconvertido en narcotraficante, hombre que entendió la frontera como un tercer país donde las leyes de Estados Unidos y de México carecen de vigencia. Aunque delictiva, su conducta es muy diferente a la de Los Zetas. Por contraste, sirve para entender mejor a los sembradores del miedo.
Todo intercambio requiere de intereses complementarios. En la economía delictiva, Los Zetas son los permisionarios del delito. El control territorial que ejercen y el ambiente de terror que generan permiten la acción de otros delincuentes que les pagan cuota. Como es de suponerse, una ley tributaria basada en la sangre no está exenta de conflictos. De manera alterna, Los Zetas pueden ser el problema o la solución para otras bandas.
Quien resulte responsable
A propósito de los 49 niños muertos en el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, el secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont señaló que responsabilizar a las autoridades podría llevar a una peligrosa escalada en la cacería de culpables, una espiral persecutoria equivalente a responsabilizar al presidente de cada víctima civil en el combate al narcotráfico. En otras palabras: si el gobierno se investiga a fondo a sí mismo, sus oficinas pueden quedar desiertas.
No hay un solo responsable de la situación que padecemos y la salida no pasa por el linchamiento. Sin embargo, resulta claro que el crimen ha contado con numerosas complicidades y que la estrategia para combatirlo ha sido errónea.
La guerra de Los Zetas contribuye en forma excepcional a entender esta tragedia. Honra al periodismo en un momento en que es muy difícil ejercerlo; no apela a la desesperanza sino a cambiar de rumbo. Su dramática travesía mejora el horizonte. “Reconocer el horror es el primer paso para superarlo”, escribió Heiner Müller.
Ningún drama ocurre en secreto. Tarde o temprano, alguien habrá de contar la historia. “¿Por qué uno sobrevivió al naufragio?”, se pregunta Ismael en la última página de Moby Dick mientras flota en el agua después de que la ballena blanca destazara la embarcación. La respuesta es la misma que Job ofrece en la Biblia: “escapé yo para daros la noticia”.
En la turbulenta hora mexicana, narrar los hechos y explicarlos es un acto de supervivencia. Diego Enrique Osorno pertenece a la estirpe de los grandes testigos que relatan la aniquilación para que no vuelva a suceder.
Algún día la trama de este libro pertenecerá al pasado. Cuando nos encontremos en ese venturoso porvenir, sabremos que el final de la violencia comenzó con quienes tuvieron la entereza de narrarla.
México, D. F., a 6 de junio de 2012