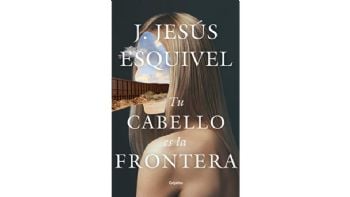Breve historia de una tierra rota
Atrás de la bala viaja la burla del sicario. Al fondo de la sangre, el cinismo. Lo más brutal de la guerra contra el narco ha mostrado la imagen sucia y despostillada de México, y en el libro Con una granada en la boca el periodista Javier Valdez Cárdenas reconstruye algunas de las historias que han llevado al país, y en particular al estado de Sinaloa, a su actual oscuridad. Con permiso de la editorial Aguilar se adelantan aquí dos fragmentos del volumen, que comenzó a circular en estos días.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para Carlos los vidrios bajo sus pies tienen un amargo significado: calzados o desnudos, ese crujir, esa sensación de que todo se esparce, quiebra, desmorona, es como abrir y ensanchar heridas sempiternas.
Guadalupe, su tío, tenía un vocho que pocas veces usaba. Trabajaba como auditor en el gobierno del estado, en Culiacán, pero vivía en Navolato, a unos treinta kilómetros de la capital sinaloense. Ahí conocía el barrio, la ciudad, sus habitantes, los pormenores más nimios, rutinarios de un pueblo que todavía reniega del asfalto y tiene nostalgia del polvo.
Esa noche, como todas, recogería a su hija, empleada de un negocio de computación. Va a pie. Algunos parientes viven cerca de su casa y uno de ellos lo saluda, a pocos metros. Mueve la mano sobre su cabeza para decir hola y adiós. Media sonrisa.
Carlos está frente a la tele que anuncia uno de los primeros capítulos de la serie La reina del sur. Le interesa el tema porque le gusta Arturo Pérez Reverte, autor de la novela, pero más la actriz mexicana Kate del Castillo. Es el 5 de abril de 2011 y afuera, en las calles de esa ciudad y de casi todo el estado, la guerra entre las organizaciones, que antes eran una sola, estalló: Chapo o Beltrán Leyva, El Mayo o Mochomo, los Guzmán o El Barbas. Esas divisiones han abierto una zanja inmedible llena de cadáveres y sangre. O estás con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, e Ismael Zambada García, El Mayo, jefes del cártel de Sinaloa, o con El Mochomo o El Barbas, apodos de Alfredo y Arturo, los hermanos Beltrán Leyva. Antes, compadres, amigos, parientes, vecinos. Ahora, todo eso quedó en el recuerdo, bajo una inamovible lápida de mármol. Hoy son enemigos y la sangre derramada de ambos lados no se borra.
En 2008, año de la fractura, hubo alrededor de dos mil 200 muertos. La cifra casi se repite en 2009, y en los dos años siguientes baja un poco pero ronda los dos mil asesinatos, casi todos con fusiles de asalto y armas de alto poder; matanzas y decapitaciones: piel contra piel, orificios, cabezas, manos, ojos que en medio de la tortura y antes de irse te lo cuentan todo.
El carro de Guadalupe, de 65 años, lo trae su yerno. Dicen en los subterráneos a ras de la banqueta que ese joven pariente suyo es oreja y ponededos –soplón, balcón– del grupo de Guzmán Loera. Nadie lo confirma. Pero el viento lleva y trae esta versión. Y en algún punto de la trayectoria iniciada a pie, el yerno le ofrece raid en el vocho que Guadalupe rara vez usaba en Navolato.
Alrededor de las diecinueve horas se escuchan disparos. Todos se tiran al suelo en casa de Carlos. Se oyen muy cerca. Luego una ráfaga larga que demuestra que no se trata de pirotecnia sino de un cuerno de chivo que vomita implacables andanadas de fuego. Balazos, grita él frente a la tele. Como pueden se llevan a la abuelita, que estaba muy cerca de él, a la recámara. Todos siguen pecho tierra, él bajo el mueble de la tele. Toma el teléfono y avisa: hay balazos, qué pasa.
Navolato es tierra de los Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez. Aquí nacieron la mayoría de quienes integran esta organización –fundada por el extinto capo Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, muerto durante una cirugía en julio de 1997 en la Ciudad de México–, y aquí viven sus hermanas, algunos hermanos y su madre, doña Aurora, en El Guamuchilito, muy cerca de esta cabecera municipal.
Navolato está empleitado. Los Carrillo se aliaron con los Beltrán Leyva y ahora disputan el negocio de la droga a Guzmán y a Zambada. Navolato es ruta hacia el mar, pero también es emblemático. Los Carrillo parecen decir: “No me van a quitar mi casa”. Aunque en ocasiones parece que ya no les pertenece, pues esa organización criminal pone la mayoría de los muertos.
Es tu hermano
Los balazos cesan. Es un silencio que pesa y cae y se estrella. Lo rompen el chirriar de unas llantas y los ruidosos motores de esos automóviles en que huyen los homicidas, más por demostrar su poder que por temor a que los atrapen. Carlos se levanta y lo mismo hacen otros parientes. La abuela y ellos están bien. La gente empieza a salir, a asomarse. Recorren despacio la calle secuestrada por los homicidas, esperando no toparse con ellos. Quieren ver qué pasó, saber del muerto o los muertos, si los hubo.
Siete minutos bastaron. Un señor que conoce a la familia se acerca a la casa de Carlos. Sale un tío. Le dicen, con palabras atropelladas, que es su hermano. “Mi hermano”. “Sí, sí, tu hermano”. Y no reacciona. Otros se dan cuenta y salen corriendo, pero Carlos camina despacio. Anda en chor y descalzo. No le gusta andar así en la calle pero esa noche la ciudad, los disparos, esa escena, lo asaltaron. Todos se le quedan viendo. Parecen abrirle paso: las siluetas que apenas distingue se apartan y hacen valla para que pase.
Llegó hasta el vocho lleno de orificios, con carrocería estallada, igual que los cristales de todas las ventanas. Vio dos cadáveres dentro: su tío y el yerno de éste.
“Mi tío estaba recostado. Parecía dormido, tranquilo, en paz. Sin sufrimiento. Yo lo había visto así muchas veces, cuando leía el periódico y se dormía entre sus páginas, ponía sus lentes y sus manos entrelazadas en la panza y estaba tan a gusto que ni roncaba. Plácido, en paz. Me acuerdo que pisé todos los vidrios, que sonaban conforme daba cada paso. Pero no me cortaron. Yo sólo escuchaba el sonido bajo mis pies”, recordó Carlos.
Los testigos
Los que vieron todo cuentan que los homicidas les cerraron el paso con otro vehículo, que eran al menos dos y les dispararon a corta distancia: los balazos fueron directos al pecho y la cabeza, pero también alcanzaron sus brazos.
Uno de los homicidas se acercó del lado del copiloto y pareció no reconocer al occiso. El otro fue hacia el conductor. Quebró el cristal de la ventana y reconoció al que iba al volante. “Éste es”, dijo. Habían cumplido su misión. Eran, de acuerdo con versiones cercanas a las indagatorias, pistoleros de los Carrillo Fuentes.
Y se puso a llorar
Lo más difícil para Carlos, que era el más entero en esa escena criminal, de pérdida y ausencias, fue avisar. Llamar a tías y tíos. Decirle a su mamá. En esas conversaciones telefónicas se repitieron las reacciones y las palabras. Escuchó varios “No puede ser”, varios “No”, a secas.
“Fueron unos ‘No’ huecos. Se pronuncian pero no significan nada. Sólo se dicen en esas ocasiones. Y la gente anuncia que va a empezar a llorar, a negarlo, sí, pero a llorar. A gritar”, manifestó.
Hizo lo mismo con una de sus tías que tiene diabetes. Pero con ella tuvo cierto cuidado. No le dijo que estaba muerto y mucho menos que le habían disparado balas de fusiles automáticos. Nada más le contó que su tío Guadalupe había sufrido un accidente, no tenía detalles pero estaba muy mal. Y que tal vez…
Colgó y luego habló con su madre, que estaba fuera de la ciudad y, entonces, se puso a llorar. También a él “le cayó el veinte” pero había asumido la responsabilidad de avisar, de hacerlo con tranquilidad y entereza, con voz serena y tono de autoridad. Mi tío está muerto. Mataron a mi tío, repitió.
“Eso fue lo más difícil para mí. Avisarle a mi amá, a mi tía que tiene diabetes, la mayor. Ésas son las más grandes cicatrices: los llantos de mis parientes, de mis hermanos, de mi amá.”
Son sonidos indelebles que permanecen en la oquedad de su vida, de ese día, de su familia: las ráfagas, esos llantos, las palabras que anuncian y desnudan y pegan como martillazos en la nuca, como una ola de mar en las rocas. Ese estruendo sí tiene peso y está en la piel, dentro.
El pin
Después de usar su Blackberry para avisar que había una balacera cerca de su casa, empezaron a llegar mensajes y otras llamadas que no atendió. Cuando pudo, tomó el teléfono y avisó que habían matado a su tío Guadalupe. Todos empezaron a darle el pésame, a preguntarle qué había pasado y expresarle su solidaridad. En esos diálogos supo quién había sido el ejecutor. Vecino de la infancia, hoy sicario.
–¿Qué onda?, le preguntó Carlos. Era un pin, una especie de chat por teléfono celular.
El otro no contestó.
Al rato, muchos minutos después, respondió con un descorazonado: Qué onda.
—Mataron a mi tío, volvió a escribir Carlos.
—De qué hablas güey.
—Se pasaron de lanza. Fue mi tío.
—Pues es trabajo.
—Sí, pero no supiste a quién te llevaste. A mi tío. Nada que ver. Sé que otros andan en eso, y pues a eso se atienen. Pero mi tío.
—No sabía.
—Ojalá que ese “No sabía” no te lleve a gente que sí puede responder. Yo qué. Yo no te voy a responder.
Y lo borró del chat. Contacto eliminado.
Cinco minutos después el sicario le mandó un mensaje de texto SMS, también por teléfono celular.
—Ey güey, por qué me borraste del chat. Qué rollo.
En el lugar, por la avenida Almada, siempre hay una o dos veladoras encendidas. Las ponen los hijos para recordar a Guadalupe y a su yerno. La nota publicada en la página de Internet El blog del narco, recogida de lo que apareció en las secciones policiacas de los diarios locales, cuenta que la noche de ese martes oscuro fueron asesinadas dos personas que iban en un Volkswagen. Fue frente a las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN). Da los nombres pero aquí no pueden manejarse completos. Ni otros datos.
Por aquí pasa todos los días Carlos. Ve las velas y esa llama que parece resistir los embates del viento. Pasa vestido y calzado. Pero levita. Parece sentir de nuevo lo de ese día, cuando descubrió a su tío como dormido, envuelto en manchas rojas, apacible. Entonces de nuevo siente los vidrios bajo sus pies. Oye el crujir. Recuerda que no sangraron a pesar de los cientos, miles de filos. Pero a él le vuelve a doler. Se pone triste. Y sangra.
* * *
El guapo
Vivió muchos años con él hasta que decidió dejarlo. Allá, en Torreón, estado de Coahuila, el hombre era plural con las mujeres: a todas las aceptaba, con todas quería y a todas les decía que sí. Ella entonces dijo no. Se llevó sus cosas, su hijo, unas cuantas monedas y partió a miles de kilómetros. Y ahora lo tenía ahí, tendido.
Recordó que había hablado muchas veces con él, por teléfono. Hablaban de la familia, de los asuntos que todavía tenían pendientes, pero nunca de volver. Él seguía en las mismas y ella buscando la manera de sobrevivir y mantener a los hijos en la escuela, con comida y casa rentada, mientras conseguía una propia.
Después, las conversaciones eran sobre sus hermanos, los de él, las preocupaciones de la madre, el trabajo y esos viajes postergados de ver al morro, como los sueños vigentes que se arrugan y envejecen pero que nunca llegan. A ver si la semana que entra voy a verlos, María. Si no, el mes que viene. O el año entrante.
Él era carrero, como llaman en esa región fronteriza del país a los que se dedican a comprar automóviles en Estados Unidos y venderlos. Ella misma había ayudado en estas tareas y la hacía de chofer, con tal de pasar más tiempo con él y cuidar que los negocios no se fueran por las fosas nasales que funcionaban como hambrientas aspiradoras a la hora de tener enfrente algo de coca.
Ilusiones oxidadas en los oídos de ese muchacho que ya no era un niño. Mi apá no va a venir, sé que me va a quedar mal: nunca va a cambiar. Quimeras canceladas en el pecho de ella, navegando en el mar muerto de un amor que se fue, que no está, que quedó atrás. Y aun así se hablaban para saber uno del otro y que, al menos por el celular, los hijos y el padre se saludaran.
“Yo le dije, por ahí del 15 de marzo, unos cuántos días antes de Semana Santa, que hablara con su padre. Era su único hijo varón. Tenía otras hijas, con otras mujeres. Pero el mío era el único macho. Le dije: ‘Habla con tu padre y pídele perdón. Pídanse perdón’”, señaló María, frente al ejército de sillas y mesas de ese restaurante. Ella deberá acomodarlas antes de cerrar, pues le toca cubrir el último turno.
En Torreón, desde que empezó 2013, estaban matando a los que trabajaban con el cártel contrario. Y a sus familias. Él le contó que habían ido por un familiar muy cercano, porque trabajaba para los otros. Los de la clica vencedora no querían dejar rastros consanguíneos, herencias genéticas ni odios alojados en las nuevas generaciones. A chingar a su madre todos.
Y se agarraron matando a los padres, hermanos e hijos. Algo sintió ella, como que se agrietó ese corazón enmohecido, cuando sonó el clic que anunció el fin de esa llamada. El papá había conversado con el joven, ya de 19 años, aquel día de marzo. Le propuso que fuera a visitarlo a Coahuila: “Ve, hijo. Dile que lo amas mucho, mucho, mucho.” No dijo nada: apretó los labios, cerró los ojos y volvió a cancelar emociones y recuerdos.
Se enteró luego. Él iba con la novia en turno. Los interceptaron a tres cuadras de la casa. Los sicarios los subieron a una camioneta. Dos días desaparecidos y ella con el Jesús crucificado en ese rosario de madera, apretado entre el dedo gordo y el índice.
Ya sabían que no lo encontrarían vivo. Ni a ella. Ella desgarrada, con un balazo en la cabeza. Él a pocos metros, entre el monte, con golpes por todos lados, cortadas en piernas y brazos y la cara desfigurada y sin una de las orejas. Dicen que los balazos no lo mataron, sino algo duro que tapizó su rostro y quitó de su lugar la nariz y cerró entre sangre e hinchazón de los ojos.
En la nota publicada por el diario Exprés, que circula en esa región, el 28 de marzo de 2013, el encabezado anunció un doble homicidio. Ambos, hombre y mujer, tenían el tiro de gracia y fueron encontrados a unos 300 metros de la comandancia de la Policía Federal.
“Una pareja conformada de un hombre y una mujer fue asesinada a balazos durante la tarde de este miércoles, sobre el periférico Raúl López Sánchez, a espaldas de la colonia El Roble, a 300 metros de la Comandancia de la Policía Federal… estaban boca abajo y con el tiro de gracia en la cabeza”, rezaba la nota.
El agente del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos acudió al lugar para realizar las primeras indagatorias. El reporte inicial indicó que el hombre tenía entre cuarenta y cuarenta y cinco años, de complexión regular, moreno y estaba descalzo. La dama tenía alrededor de 25 años y también era morena, “complexión regular, cabello largo y negro, asimismo traía puesta una blusa de tirantes de color guinda, pantalón de mezclilla azul y huaraches rosas”.
Supieron que era él. Por eso le avisaron. Ella no iba a ir, eran muchos kilómetros y no podía ausentarse de su trabajo. Su hijo le anunció que iría, entonces ella supo que debía acompañarlo para que se despidiera de su padre en medio de los funerales.
El joven jalaba aire con los brazos y secaba sus ríos internos: torrenciales emanaciones de sal líquida. “Levántate, le gritaba”. “Levántate”, le volvía a gritar .Y le insistía: “levántate, papá, no te quedes ahí”. Y abrazaba la fría madera.
“Yo también me despedí. Lo único que le dije fue que no quería verlo así y que hubiera querido que nos perdonáramos, porque ambos nos hicimos mucho daño. Le pedí perdón porque así lo sentí. Pero la verdad ya no había amor”, recordó María.
Ella viajó para estar en los funerales. Junto al ataúd sellado. Una compañera de trabajo supo de su muerte. Ella le platicó lo de los golpes, el balazo, los narcos y su estúpida venganza, la oreja volada y la nariz jalada hacia la izquierda. Su amiga la escuchó mientras veía la foto de él en vida. Volteó a verla y, de nuevo, lo vio a él en esa imagen.
“Estaba bien bueno tu marido, ¿por qué lo dejaste?”
Puedes leer un adelanto del libro en el siguiente link:
http://www.librosaguilar.com/uploads/ficheros/libro/primeras-paginas/201401/primeras-paginas-una-granada-boca.pdf