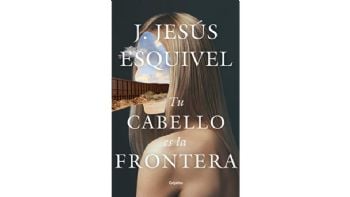El negocio del muro
Detrás del supuesto temor a la inmigración ilegal en Estados Unidos florece un negocio que deja ingentes ganancias a la industria militar de este país –que trasladó a la frontera con México la producción y venta de equipo bélico otrora destinado a Medio Oriente– y a un puñado de compañías privadas que operan los centros de detención de indocumentados. El “negocio del Muro” –que el candidato republicano Donald Trump se empeña en mantener– es descrito de manera mordaz por el periodista Andy Robinson en un capítulo de su libro Off the road, miedo, asco y esperanza en EE.UU., que, bajo el sello Ariel empezará a circular en México y con cuya autorización Proceso reproduce fragmentos sustanciales.
Conduciendo por el desierto desde el estado mexicano de Sonora en dirección a Tucson, se extendía, a lo largo de la carretera, el paisaje desapacible del nuevo complejo industrial de seguridad fronteriza.
Los cactus y árboles de Joshua, punzantes izotes del desierto, constituían la única vida visible en un horizonte en el que sólo destacaba el muro militarizado que serpenteaba hacia el este. Extraños peñones de roca anaranjados exhibían un aspecto daliniano en alguno de los tramos de la carretera. Sólo un paranoico, bajo los efectos de alguna diabólica droga psicotrópica, podía llegar a imaginarse que algunas de esas plantas y rocas desérticas fueran, en realidad, cámaras de videovigilancia.
Pero, como pronto descubriría en Phoenix, aquel irónico lema que había aprendido en Silicon Valley, Only the paranoid survive, aquí en las zonas fronterizas iba muy en serio.
Un control de carretera con una decena de guardias armados de la patrulla fronteriza detuvo momentáneamente el coche a 15 kilómetros de Nogales. “Es habitual; a ti te dejarán ir en seguida pero a otros los mantienen retenidos durante horas; depende del color de tu piel”, me había advertido Michael Dear, geógrafo de Berkeley que había recorrido cada kilómetro de la frontera militarizada para escribir un libro sobre ella.
Pero no se trataba únicamente de la frontera. La vigilancia ya era interior. Miles de mexicanos indocumentados habían sido detenidos a cientos de kilómetros de la frontera, encarcelados y posteriormente deportados. “Es un estado policial”, añadió Michael. ¿Un estado policial en la Tierra de los Hombre Libres, la land of brave and free, tal y como había cantado Beyoncé con sus gorgoritos unos meses antes en la segunda inauguración de Barack Obama? Me había hecho la pregunta mientras Michael y yo charlábamos en el soleado campus de Berkeley al son de las campanitas de la capilla universitaria.
Ahora, camino de Nogales a Phoenix, sentía la espantosa verdad de su advertencia. En lo que llevábamos de siglo, la Border Patrol –el cuerpo de seguridad fronteriza– había incrementado sus efectivos de forma exponencial. Desde 12 mil agentes en 2007 a 21 mil en 2014. Y todo indicaba que pronto llegarían a los 23 mil 775, la cifra que se citaba en el proyecto de ley sobre seguridad fronteriza presentada por los republicanos en el Congreso a principios de 2015.
Los autores de la ley, liderados por el multimillonario de Dallas Michael McCaul, congresista predilecto del generoso lobby de la industria de la seguridad, pretendían emplazar a guardias de la Border Patrol cada mil 500 metros a lo largo de una frontera que media casi 3 mil kilómetros. Era la libra de carne que exigirían los republicanos a cambio de no sabotear la reforma migratoria, el último respiro progresista de Obama en el crepúsculo de su decepcionante presidencia. Aunque, vaya usted a saber, tal vez la sabotearían igual. La ley sumaría 10 mil millones más a los 100 mil millones de dólares ya gastados en seguridad fronteriza entre 2007 y 2014. Para que el lector tenga una idea de cuánto son 100 mil millones de dólares, equivale a más o menos al PIB conjunto de Guatemala y El Salvador, los países de origen de muchos de los individuos, gran parte de ellos niños, que cruzaban ese mismo desierto de noche bajo la mirada nada reconfortante de los coyotes.
Siguiendo por la interestatal 10, vislumbré los centros de desarrollo del parque de ciencia y tecnología de la Universidad de Arizona, a las afueras de Tucson. 500 hectáreas de un valioso y revalorizado suelo a las afueras de la ciudad dedicadas al desarrollo de tecnologías de control y vigilancia: desde sensores ultrasensibles y vallas fronterizas virtuales hasta nuevos prototipos de minidrones, minúsculos aviones robot cuyo diseño se inspiraba en las alas de las langostas estudiadas bajo microscopio en los laboratorios del centro. Allí convivían multinacionales como IBM, Oracle, Citibank y el fabricante de misiles Raytheon, todas interesadas en el multimillonario negocio de la frontera.
“Big Brother en el desierto”
Continué mi viaje hacia el norte, pasando por delante de una granja de avestruces y de las reiterativas tiendas Radio Shack y Home Depot, hasta que se perfilaron los vulgares rascacielos del centro de Phoenix y el enorme centro de convenciones donde se celebra cada mes de abril la feria empresarial Border Security Expo.
Arizona era el frente principal de la guerra de los patriotas americanos contra el enemigo terrorista del otro lado de la frontera, el estado que aprobó la legislación SB1070 que obligaba a todo agente policial a detener a cualquier transeúnte de tez morena y mirada asustadiza, “sospechoso según criterio razonable” de ser un indocumentado. Era la tierra del sheriff Joe Arpaio, tan rápido a la hora de desenfundar su arma en defensa de la ley y del orden que podía detener a 100 inmigrantes antes de que el coyote sacase la suya. De modo que la feria de seguridad fronteriza de Phoenix era la cita imprescindible para cualquier empresa interesada en el jugoso negocio del muro.
La oferta de tecnología punta en seguridad expuesta en las ostentosas salas del centro incluía, por ejemplo, a drones con capacidad para sobrevolar la frontera durante 20 horas diarias. Había torres de vigilancia automáticas equipadas con cámaras térmicas que alcanzaban a ver en la oscuridad hasta un radio de 10 kilómetros. Se exponían sensores subterráneos de alta sensibilidad de la empresa Zinge International, capaces de diferenciar por los pasos a los espaldas mojadas que pisaban las fincas fronterizas de los ganaderos y de las vacas. El fabricante de aviones de guerra Northrop Grumman presentó en la feria su tecnología de radar cazahombres VADER, ya empleada en Afganistán.
Otros puestos de la extraña feria comercial expusieron robots capaces de recorrer el laberinto de túneles transfronterizos existentes en el subsuelo de Nogales y que llevaban años desafiando a las patrullas. Otros exhibían sistemas de reconocimiento facial basados en algoritmos o avatares capaces de detectar señales de nerviosismo en quienes cruzaban por los puestos de control.
Paré en el puesto de una empresa llamada Border Technology Inc., que me había llamado la atención porque su sede, según el folleto promocional, no se situaba en el típico clúster de tecnología militar de San Diego o Virginia, sino en Sierra Vista, un pueblucho dejado de la mano de Dios en el mismísimo desierto de Arizona. Allí encontré a Glenn Spencer, quizás el individuo que mejor personificaba el cruce de tecnología punta y delirante paranoia xenófoba que definía el zeitgeist de la Border Security Expo. A sus 77 años y luciendo una gorra verde militar, exhibía el último modelo del sensor sísmico Seidarm, un producto innovador creado por la empresa que Spencer había montado 15 años antes en un tráiler de su rancho, en la frontera de Arizona con México. En una pantalla montada en el puesto se podían ver las siluetas de un grupo de sin papeles que se acercaban a una franja señalizada como End Zone mientras una serie de luces parpadeaban.
“Estamos utilizando algoritmos en sensores subterráneos para poder detectar movimientos en la superficie”, dijo presentándome a su socio, Mike King, exingeniero de Silicon Valley y francotirador del ejército de Estados Unidos en servicio activo desde el 11-S en Fort Huachuca, Arizona.
Spencer me dijo que había crecido en Hollywood y que era amigo de la familia de Harrison Ford. Añoraba aquellos tiempos del gobernador Ronald Reagan en los que Los Ángeles era una ciudad “anglo” que se llamaba L.A. Tras estudiar matemáticas y ser contratado por el Serendipitu Asociates, Spencer se incorporó a un equipo especializado en sistemas de integración del Pentágono durante la guerra de Vietnam. Pero pronto se daría cuenta de que el verdadero enemigo no era el vietcong sino el mexikong. “Esta es la reconquista”, me dijo utilizando la palabra española pronunciada “wiiconcuistaaa”.
Glenn hasta creía en la teoría de la conspiración del llamado Plan Espiritual de Aztlán, según el cual el gobierno mexicano estaba impulsando la emigración masiva ilegal con el fin de recuperar de facto todos los territorios perdidos tras la guerra contra Estados Unidos de 1848. “Es un intento por parte de México de rescindir el Tratado de Guadalupe-Hidalgo”, afirmó sin pizca de ironía.
Hice grandes esfuerzos para suprimir la carcajada.
Si Spencer era patológicamente paranoico respecto a las intenciones del gobierno mexicano, yo me sentía cada vez más paranoico respecto a las intenciones del complejo de seguridad fronteriza. Y pronto, mis peores temores sobre la presencia del Big Brother en el desierto se hicieron realidad.
En el puesto de Gans & Pugh, una empresa con sede en Virginia, se exponía una amplia gama de rocas de plástico sumamente verosímiles, color beige, gris y rojizo-anaranjadas. “¿Para qué son?”, preguntó Alex, un compañero de un medio de Tucson. “No te lo puedo decir”, respondió el expositor. Pero todos sospechábamos que las rocas escondían cámaras.
Pero el premio paranoia de la frontera se lo llevaba la empresa TimberSpy, con sede en Texas. Bajo el eslogan “Cualquier cosa que necesite esconder. Lo último en tecnología de ocultación”, TimberSpy presentaba la última gama de Cactus cam, y exponía diferentes clases de plantas desérticas fabricadas de plástico con una cámara empotrada. “La Cactus cam facilita una ocultación extraordinaria en entornos tanto desérticos como residenciales”, explicaba el folleto. “Hacemos cactus para la frontera con México y troncos de pino para la frontera con Canadá en Montana”, afirmaba Kurt Ludwigsen, ejecutivo de TiberSpy.
“El ojo que jamás parpadea”
Ahora que Obama había desmantelado gran parte de las bases militares en Oriente Próximo y había dado preferencia a la nada arriesgada guerra con drones, el complejo militar-industrial se había visto forzado a buscar nuevas oportunidades de hacer negocio. Cuando se decidió cerrar la frontera a finales de la primera década de este siglo, la industria de la guerra exterior no tardó nada en husmear en el desierto en busca de negocio.
“Yo lo diría así: hay indicios bastante convincentes en la frontera de que allí ha emergido un complejo de seguridad industrial”, me explicó Todd Miller, periodista radicado en Tucson y autor del altamente recomendable libro Border Patrol Nation. Conforme Estados Unidos se retiraba de las guerras en Oriente Próximo, “desplazaba el campo de batalla a la frontera. Es un proceso que se retroalimenta; expanden el programa y las tecnologías militares se adaptan al mercado fronterizo”, me soltó Todd.
El radar de la Northrop Grumman montado en drones para su uso en Irak, por ejemplo, había facilitado la detención de mil 874 inmigrantes sólo en 2014. “El zumbido de los drones en el desierto de Sonora suena cada vez más como el de los drones en el desierto de Dashti Margo”, resume Todd en su libro.
La demanda de productos para el nuevo complejo industrial fronterizo parecía inagotable. Cuanto más intentaba Obama forzar la reforma migratoria para regularizar la situación de unos 12 millones de indocumentados residentes en Estados Unidos, más fuertemente presionaban los republicanos en el Congreso para que, como contrapartida, se incrementaran las medidas de seguridad en la frontera.
La propuesta del senador y niño predilecto del establishment republicano Marco Rubio incluía las siguientes medidas para reforzar la frontera: 86 torres vigía, 286 cámaras de vigilancia, 232 sistemas de vigilancia móviles, 4 mil 595 sensores sobre el terreno, 820 artilugios manuales, 416 detectores de radiación, 104 sistemas de detección por isótopo, 53 redes de inspección por fibra óptica, 37 detectores portátiles de contrabando, cuatro aviones no tripulados, seis sistemas de radar Vadera, 17 helicópteros UH-1, 10 Blackhawk y 30 buques de reconocimiento.
Cuando Donald Trump anunció en las primarias republicanas que forzaría a México a pagar la construcción del muro fronterizo –“no será nada comparado con el coste de la Gran Muralla China”, llegó a decir el magnate inmobiliario– no sólo levantó ampollas en la Presidencia de Enrique Peña Nieto, sino también en las oficinas del complejo de seguridad fronteriza, temerosos de perder su parte del pastel.
Las corporaciones que se estaban lucrando con el nuevo negocio eran precisamente esos sospechosos habituales relacionados con Bush hijo y su grupo afín, el neoconservador Nuevo Siglo Americano. Había llegado el momento de rentabilizar el temor a que el nuevo siglo acabase siendo mexicano.
Halliburton se hizo con un contrato para la construcción de varios centros de detención de indocumentados, uno de los cuales se situaba en el desierto de Arizona, un paisaje que no podía sino recordar a Irak. General Atomic, tras el éxito de sus Predator y Reaper en las guerras de drones libradas en Irak y Afganistán, había vendido una decena de estos aparatos para colocar “el ojo que jamás parpadea” en el cielo sobre el desierto fronterizo.