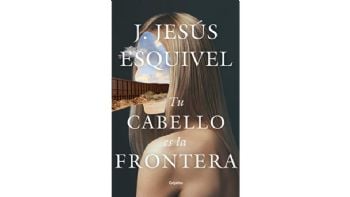La reconversión de Vargas Llosa
En su libro más reciente –La llamada de la tribu, Alfaguara, 313 p.– el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa nos entrega su autobiografía definitiva. Ya en 1993, después de su decepción política en Perú, escribió El pez en el agua, en el que narra sus peripecias en el país andino, donde nació. Ahora nos ofrece una cartografía de los autores que lo marcaron, así como sus desencantos con la Revolución cubana y sus filias políticas. Con autorización de Grupo Santillana, Proceso ofrece fragmentos del primer capítulo del libro, ya en circulación.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Nunca habría escrito este libro si no hubiera leído, hace más de veinte años, To the Finland Station, de Edmund Wilson. Este fascinante ensayo relata la evolución de la idea socialista desde el instante en que el historiador francés Jules Michelet, intrigado por una cita, se puso a aprender italiano para leer a Giambattista Vico, hasta la llegada de Lenin a la estación de Finlandia, en San Petersburgo, el 3 de abril de 1917, para dirigir la Revolución rusa. Me vino entonces la idea de un libro que hiciera por el liberalismo lo que había hecho el crítico norteamericano por el socialismo: un ensayo que, arrancando en el pueblecito escocés de Kirkcaldy con el nacimiento de Adam Smith en 1723, relatara la evolución de las ideas liberales a través de sus principales exponentes y los acontecimientos históricos y sociales que las hicieron expandirse por el mundo. Aunque lejos de aquel modelo, éste es el remoto origen de La llamada de la tribu.
No lo parece, pero se trata de un libro autobiográfico. Describe mi propia historia intelectual y política, el recorrido que me fue llevando, desde mi juventud impregnada de marxismo y existencialismo sartreano, al liberalismo de mi madurez, pasando por la revalorización de la democracia a la que me ayudaron las lecturas de escritores como Albert Camus, George Orwell y Arthur Koestler. Me fueron empujando luego, hacia el liberalismo, ciertas experiencias políticas y, sobre todo, las ideas de los siete autores a los que están dedicadas estas páginas: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron y Jean-François Revel.
Descubrí la política a mis doce años, en octubre de 1948, cuando el golpe militar en el Perú del general Manuel Apolinario Odría derrocó al presidente José Luis Bustamante y Rivero, pariente de mi familia materna.
(…)
En noviembre de 1962 estaba en México, enviado por la Radiotelevisión Francesa en la que trabajaba como periodista, para cubrir una exposición que Francia había organizado en el Bosque de Chapultepec, cuando estalló la crisis de los cohetes en Cuba. Me enviaron a cubrir la noticia y viajé a La Habana en el último avión de Cubana de Aviación que salió de México, antes del bloqueo. Cuba vivía una movilización generalizada temiendo un desembarque inminente de los marines. El espectáculo era impresionante. En el Malecón, los pequeños cañones antiaéreos llamados bocachicas eran manejados por jóvenes casi niños que aguantaban sin disparar los vuelos rasantes de los Sabres norteamericanos y la radio y la televisión daban instrucciones a la población sobre lo que debía hacer cuando comenzaran los bombardeos. Se vivía algo que me recordaba la emoción y el entusiasmo de un pueblo libre y esperanzado que describe Orwell en Homenaje a Cataluña cuando llegó a Barcelona como voluntario al comienzo de la guerra civil española. Conmovido hasta los huesos por lo que me parecía encarnar el socialismo en libertad, hice una larga cola para donar sangre, y gracias a mi antiguo compañero de la Universidad de Madrid Ambrosio Fornet y la peruana Hilda Gadea, que había conocido al Che Guevara en la Guatemala de Jacobo Árbenz y se había casado y tenido una hija con él en México, estuve con muchos escritores cubanos ligados a la Casa de las Américas y a su presidenta, Haydée Santamaría, a quien traté brevemente. Cuando partí, unas semanas después, los jóvenes cantaban en las calles de La Habana “Nikita, mariquita, / lo que se da / no se quita”, por haber aceptado el líder soviético el ultimátum de Kennedy y haber sacado los cohetes de la isla. Sólo después se sabría que en este acuerdo secreto John Kennedy al parecer prometió a Jruschov que, a cambio de aquel retiro, Estados Unidos se abstendría de invadir Cuba y que retiraría los misiles Júpiter de Turquía.
Mi identificación con la Revolución cubana duró buena parte de los años sesenta, en los que viajé cinco veces a Cuba, como miembro de un Consejo Internacional de Escritores de la Casa de las Américas, y a la que defendí con manifiestos, artículos y actos públicos, tanto en Francia, donde vivía, como en América Latina, a la que viajaba con cierta frecuencia…
Mi ruptura con Cuba y, en cierto sentido, con el socialismo, vino a raíz del entonces celebérrimo (ahora casi nadie lo recuerda) caso Padilla. El poeta Heberto Padilla, activo participante en la Revolución cubana –llegó a ser viceministro de Comercio Exterior–, comenzó a hacer algunas críticas a la política cultural del régimen en el año 1970. Fue primero atacado con virulencia por la prensa oficial y luego encarcelado, con la acusación disparatada de ser agente de la CIA. Indignados, cinco amigos que lo conocíamos –Juan y Luis Goytisolo, Hans Magnus Enzensberger, José María Castellet y yo– redactamos en mi piso de Barcelona una carta de protesta a la que se adherirían muchos escritores en todo el mundo, como Sartre, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Alberto Moravia, Carlos Fuentes, protestando por aquel atropello. Fidel Castro respondió en persona acusándonos de servir al imperialismo y afirmando que no volveríamos a pisar Cuba por “tiempo indefinido e infinito” (es decir, toda la eternidad).
(…) Optar por el liberalismo fue un proceso sobre todo intelectual de varios años al que me ayudó mucho el haber residido entonces en Inglaterra, desde fines de los años sesenta, enseñando en la Universidad de Londres y haber vivido de cerca los once años de gobierno de Margaret Thatcher. Ella pertenecía al Partido Conservador, pero la guiaban como estadista unas convicciones y, sobre todo, un instinto profundamente liberales; en eso, se parecía mucho a Ronald Reagan. La Inglaterra a la que ella subió a gobernar en 1979 era un país en decadencia, al que las reformas laboristas (y también tories) habían ido apagando y sumiendo en una rutina estatista y colectivista crecientes, aunque se respetaran las libertades públicas, las elecciones y la libertad de expresión. Pero el Estado había crecido por doquier con las nacionalizaciones de industrias y una política, en la vivienda, por ejemplo, que volvía cada vez más dependiente al ciudadano de las mercedes del Estado. El socialismo democrático había ido aletargando al país de la Revolución industrial, que languidecía ahora en una monótona mediocridad.
(…) En aquellos años leí y releí mucho a los pensadores a los que están dedicadas las páginas de este libro. Y a muchos otros, por supuesto, que hubieran podido figurar en ellas, como Ludwig von Mises, Milton Friedman, el argentino Juan Bautista Alberdi y el venezolano Car- los Rangel, estos dos últimos casos verdaderamente excepcionales de genuino liberalismo en el continente latinoamericano. En esos años hice también el viaje a Edimburgo a poner flores en la tumba de Adam Smith, y a Kirkcaldy, para ver la casa donde escribió La riqueza de las naciones, y donde descubrí que de ella quedaba apenas un muro raído y una placa.
Fue en aquellos años que se forjaron las convicciones políticas que desde entonces he defendido en libros y artículos, y las que me llevaron en el Perú en 1987 a oponerme a la nacionalización de todo el sistema financiero que intentó el presidente Alan García en su primer gobierno (1985-1990), a fundar el Movimiento Libertad y a ser candidato a la presidencia de la República por el Frente Democrático en 1990 con un programa que se proponía reformar radicalmente la sociedad peruana para convertirla en una democracia liberal. Diré, de paso, que, aunque mis amigos y yo fuimos derrotados en las urnas, muchas de las ideas que defendimos en esa larga campaña de casi tres años, y que son las de este libro, lejos de desaparecer, se han ido abriendo camino en sectores cada vez más amplios hasta constituir en nuestros días parte de la agenda política en el Perú.
(…) El liberalismo no es dogmático, sabe que la realidad es compleja y que a menudo las ideas y los programas políticos deben adaptarse a ella si quieren tener éxito, en vez de intentar sujetarla dentro de esquemas rígidos, lo que suele hacerlos fracasar y desencadena la violencia política. También el liberalismo ha generado en su seno una “enfermedad infantil”, el sectarismo, encarnada en ciertos economistas hechizados por el mercado libre como una panacea capaz de resolver todos los problemas sociales. A ellos sobre todo conviene recordarles el ejemplo del propio Adam Smith, padre del liberalismo, quien, en ciertas circunstancias, toleraba incluso que se mantuvieran temporalmente algunos privilegios, como subsidios y controles, cuando el suprimirlos podía acarrear en lo inmediato más males que beneficios. Esa tolerancia que mostraba Smith para el adversario es quizás el más admirable de los rasgos de la doctrina liberal: aceptar que ella podría estar en el error y el adversario tener razón. Un gobierno liberal debe enfrentar a la realidad social e histórica de manera flexible, sin creer que se puede encasillar a todas las sociedades en un solo esquema teórico, actitud contraproducente que provoca fracasos y frustraciones. Los liberales no somos anarquistas y no queremos suprimir el Estado. Por el contrario, queremos un Estado fuerte y eficaz, lo que no significa un Estado grande, empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él en un régimen de libre competencia. El Estado debe asegurar la libertad, el orden público, el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades.
(…) Por esa razón es tan importante, para el liberalismo, ofrecer a todos los jóvenes un sistema educativo de alto nivel que asegure en cada generación un punto de partida común, que permita luego las legítimas diferencias de ingreso de acuerdo al talento, al esfuerzo y al servicio que cada ciudadano presta a la comunidad. En el mundo de la educación –escolar, técnica y universitaria– es donde más injusto es el privilegio, es decir, favorecer con una formación de alto nivel a ciertos jóvenes condenando a los otros a una educación somera o ineficiente que los conduce a un futuro limitado, al fracaso o a la mera supervivencia. Esto no es una utopía, sino algo que, por ejemplo, Francia consiguió en el pasado con una educación pública y gratuita que solía ser de más alto nivel que la privada y estaba al alcance de toda la sociedad. La crisis de la educación que ha experimentado ese país ha hecho que en nuestros días haya retrocedido en este sentido, pero no las democracias escandinavas, o la suiza, o las de países asiáticos como Japón o Singapur, que aseguran esa igualdad de oportunidades en el campo de la educación –escolar o superior– sin que ello haya ido en desmedro, todo lo contrario, de su vida democrática y su prosperidad económica.
La igualdad de oportunidades en el dominio de la educación no significa que haya que suprimir la enseñanza privada en beneficio de la pública. Nada de eso; es indispensable que ambas existan y compitan porque no hay nada como la competencia para lograr la supe- ración y el progreso. Por otro lado, la idea de la competencia entre planteles educativos fue de un economista liberal, Milton Friedman. El “cupo escolar” diseñado por él ha dado excelentes resultados en los países que lo han aplicado, como Suecia, concediendo a los padres de familia una participación muy activa en el mejora miento del sistema educativo. El “cupo escolar” que el Estado da a todos los padres de familia les permite elegir los mejores colegios para sus hijos y, de este modo, encamina una mayor ayuda estatal a las instituciones que por su calidad atraen más solicitudes de matrícula.
(…) El Estado pequeño es generalmente más eficiente que el grande: ésta es una de las convicciones más firmes de la doctrina liberal. Mientras más crece el Estado, y más atribuciones se arroga en la vida de una nación, más disminuye el margen de libertad de que gozan los ciudadanos. La descentralización del poder es un principio liberal, a fin de que sea mayor el control que ejerce el conjunto de la sociedad sobre las diversas instituciones sociales y políticas. Salvo la defensa, la justicia y el orden público, en los que el Estado tiene primacía (no monopolio), lo ideal es que en el resto de actividades económicas y sociales se impulse la mayor participación ciudadana en un régimen de libre competencia.
El liberalismo ha sido el blanco político más vilipendiado y calumniado a lo largo de la historia, primero por el conservadurismo –recuérdese las encíclicas papales y los pronunciamientos de la Iglesia católica contra él, que todavía perduran pese a la existencia de tantos creyentes liberales– y, luego, del socialismo y el comunismo, los que en la época moderna han presentado al “neoliberalismo” como la punta de lanza del imperialismo y las formas más despiadadas del colonialismo y el capitalismo. La verdad histórica desmiente estas denigraciones. La doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática y es la que ha hecho progresar más en las sociedades libres los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de las minorías sexuales, religiosas y políticas, la defensa del medio ambiente y la participación del ciudadano común y corriente en la vida pública. En otras palabras, lo que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible “llamada de la tribu”. Este libro quisiera contribuir con un granito de arena a esa indispensable tarea.
Este adelanto se publicó el 27 de mayo de 2018 en la edición 2169 de la revista Proceso.