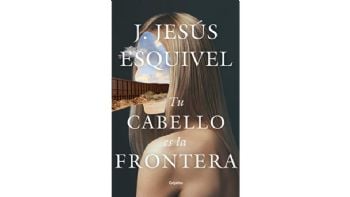Los códigos de la violencia
En su novela de ficción El paria mexicano, que comenzó a circular bajo el sello de Ediciones Proceso, Luciano Campos trastrueca tiempos y entrevera historias fragmentadas de personajes y situaciones de un país convulso por la violencia. En ese escenario los militares –sobre todo Román, el personaje central– y los delincuentes intercambian los papeles de víctimas y verdugos. Y así como los criminales aprenden la lección cuando prueban el plomo en las refriegas, durante las batallas todos los soldados son cómplices, por eso están obligados a ayudarse y a hacer como los gatos que, tras defecar, sepultan el excremento. A continuación, un fragmento del primer capítulo.
–¡Párate, cabrón!
El grito de Román fue desesperado y tardío. Rebotó en las aceras y el pavimento y se desvaneció adelante, donde la calle continuaba hacia un punto de fuga entre las casuchas. Pilar, a su lado, tenía el fusil encajado en el hombro y movía el bigote, tenso. Ya no podía detenerse. Tampoco lo hizo la figura que escapaba. El disparo sonó seco y retumbó en el vecindario. Nadie se alteró, no hubo gritos. Nadie se espantaba ya en la zona evacuada.
Unos 50 metros adelante, el hombre que huía descompuso la carrera, hizo aspavientos con los brazos y cayó de bruces sobre el fango.
Lo mataste, musitó Román –¿o sólo lo pensó?–. Pilar ya avanzaba trotando hacia su presa. Llevaba su arma en posición de ataque. Las botas sonaban escandalosas entre los charcos del camino cenagoso. El compañero lo siguió, esperando que, si seguía vivo, el hombre caído estuviera inerte; de lo contrario recibiría otro plomo.
Clareaba y el día gris hacía imposible ver, a lo lejos, si el herido reaccionaba. Desde lejos lo divisaron bocabajo, era necesario aproximarse. Pilar llegó primero y lo encontró vivo, con las manos extendidas y los dedos abiertos, muy consciente de su condición de sometido. Tenía las piernas separadas, en señal de rendición. En el ángulo que formaban los muslos, Pilar colocó el empeine, con un golpe brutal. Hubo un grito de dolor, pero sin reacción defensiva. No tenía caso la queja. Había sido sorprendido en pleno acto de rapiña, un delito capital en tiempos de desastre. En despoblado, por la simple flagrancia, un ratero habría sido colocado contra el paredón y ejecutado en juicio sumarísimo, sin más cargos que los que le hubieran presentado los soldados, Pero ahora era más factible que llegaran al municipio visitadores de derechos humanos y comenzaran a preguntar, a investigar. Además, Román y Pilar batallarían mucho para sepultarlo, si moría, como suele hacerse con la escoria tóxica. Pilar sintió el impulso de jalar el gatillo y abrirle un agujero en el espinazo, pero se contuvo y esperó a que su presa terminara de retorcerse. Le perdonó la vida.
La bala había mordido el muslo derecho. La herida no parecía grave, y no se molestaron en ofrecer primeros auxilios. Pilar era muy buen tirador y pudo haberle metido una bala entre los dorsales. A esa distancia, el plomo le habría dejado un boquetón de salida por el estómago. Pero decidió simplemente detenerlo. Era lo conducente. Allá en el campo militar les habían ordenado, durante las prácticas, que a las personas arrestadas debían consignarlas de acuerdo al encuadre legal, con estricto apego a sus derechos humanos. Les advirtió el instructor: Ustedes se enfrentarán a las peores lacras de la sociedad, pero recuerden que el daño no se lo hicieron ellos a ustedes. No les violaron a sus hijas, ni le robaron el bolso a su madre, ni les mataron a su papá. Ellos actúan contra la sociedad y es la sociedad la que debe juzgarlos. Frénense, si están encabronados.
Pilar observaba al ratero tendido, como si lo midiera. Intercambió una mirada con Román. Éste se alarmó porque le estaba consultando si le permitiría despachar al infeliz. Así era de impredecible Pilar: primero mostró la intención de someterlo y entregarlo a las autoridades; pero luego sintió el impulso de matarlo. Román le contestó con una sonrisa rápida y se agachó a atender al herido. No quería saber nada de lo que había decidido el camarada. Si quería jalar otra vez el gatillo, que lo hiciera, pero que no contara con él…
Tal vez era uno de los reos que escaparon del penal de Cadereyta, durante la tormenta. De cualquier manera, no deseaba que lo acabara, porque tendría que asumir parte de la culpa. El código no escrito de los militares señala que, durante la batalla, todos los compañeros son cómplices, ninguno testigo. Por eso están obligados a ayudarse y hacer como los gatos que, tras defecar, sepultan el excremento.
Acordaron entregarlo. El ratero no supo lo cerca que estuvo de ser ejecutado. Era un hombre joven, alto y esquelético, casi de la estatura de Pilar, con el cabello enmarañado. Sus ropas eran holgadas, como de pordiosero. Transpiraba copiosamente y no dijo ni una sola palabra. Le ordenaron ponerse de pie y colocar las manos en la nuca. La herida no era grave. Cuando llegaron a la Presidencia Municipal, escoltándolo, no conocían su voz. Él miraba todo con ojos vivaces y sin temor. Román pensó que se estaba divirtiendo, como si hubiera olvidado que había sufrido una herida de bala.
A la entrada del Palacio preguntaron al guardia que vigilaba el frontón dónde estaba el sargento Manzano. Le entregarían cuentas del recorrido y pondrían a su disposición al caco. Les indicaron una mesa de recepción de quejas, a unos pasos de ahí, bajo los arcos del pórtico. A esa hora temprana había pocas almas en la calle. Enfrente, en la Plaza de Armas, algunos lugareños deambulaban penosamente, desorientados, buscando información, ayuda, consuelo, tras la devastación que dejó el huracán. La inminencia del próximo aguacero tenía a la mayoría de los damnificados en el albergue municipal improvisado en el Salón Polivalente, que era usado a diario como gimnasio. Al prisionero le habían ordenado meter las manos en las bolsas traseras del pantalón. Estaban seguros que no las movería de ahí, porque ya había probado el sabor del plomo.
Encontraron al sargento Manzano escuchando pacientemente a una señora que le hablaba a gritos. Otras mujeres que lo rodeaban asentían. Pilar y Román se aproximaron y se sorprendieron por lo que ahí ocurría. En su vehemencia, la mujer, morena y bajita, movía sin pudor sus enormes pechos, asfixiados en un jergón ajustado color lila que le acentuaba la panza. Agitando la mata de cabellos teñidos de naranja le decía al sargento que era un bueno para nada, que ni él ni sus guachos eran capaces de contener el saqueo que cometía, por todas las colonias y a su antojo, el maldito Ratón, como le llamaban al pillo que asolaba la cabecera municipal de Doctor Arroyo. Corruptos, inútiles, malolientes, les decía. Manzano inflaba las aletas de la nariz, haciendo acopio de paciencia, mirando a todas las mujeres que lo rodeaban. Atrás de él, su escolta personal parpadeaba y movía el cuello, incómodo dentro del sacón verde. “Yanqui, usted es un yanqui, igual que todos los sardos del Ejército mexicano. Usted se va a ir a la mierda cuando todo esto acabe y nos dejará el gran problema”, le espetó, temeraria, la indignada mujer. Román pensó que el sargento le volaría la trompa de un envés, pero Manzano sólo apretó los dientes, haciendo que se le cuadrara aún más la mandíbula. “¿Y ustedes qué?”, reviró Manzano cuando parecía que contestaría a la ofendida. Antes de que Pilar pudiera responder, una de las señoras se abalanzó sobre el prisionero. “¡Méndigo Ratón! ¡Hijo de tu pinche madre, ratero! Tímido, culero, mampo”, le decía mientras le daba manotazos en la cabeza, en los hombros. La señora de pelambrera anaranjada tuvo mejor tino y le dio un sonoro bofetón.
“¿Este es el cabroncito que me decían?” –les preguntó Manzano a las señoras, viendo al hombre detenido, quien fingía timidez, aunque doblaba la boca en una media sonrisa. Tenía los dedos de la cachetada marcados en la mejilla, pero disfrutaba la atención. “Es él, sargento. ¡Este hijo de su puta madre!”. Y las mujeres volvieron a hacerle montón. Ratón débilmente se cubría los golpes, que no lo lastimaban. El muchacho se creía muy listo, y Manzano lo notó.
“Ya ve, mis hombres trabajan, señora. Venga después de la comida”, le dijo el sargento a la mujer y musitó a los soldados: “Tráiganme a este pendejo”. Román y Pilar estaban desconcertados. No sabían hacia dónde moverse. El escolta les hizo una señal con la cabeza para que siguieran al sargento, y así lo hicieron, empujando al Ratón. Cruzaron el patio del Palacio, atestado de soldados que se movían en todas direcciones, y llevaron al joven a una oficina, donde entraron con el sargento y su escolta. Ahí les indicaron que buscaran alimento y descansaran. Se cuadraron ante el superior y dieron media vuelta con paso marcial. Román le echó una ojeada al ratero, que tenía el gesto demudado. En el patio, un guardia que se identificó como Pereira los interceptó. Los dos pensaron que tenía indicación de atenderlos. Los acompañó al comedor, en la planta alta, donde había otros soldados sirviéndose menudo de una olla grande, que tomaban con un cucharón. Llenaron su plato, cogieron algunas rebanadas de pan blanco y se sentaron cerca de la ventana para aliviar el bochorno que se concentraba en el interior del salón, acondicionado con mesas, sillas y estufas portátiles. Pereira cogió un plátano y los acompañó. Los soldados callaron. Sabían que no es propio que un subalterno inicie una conversación con un superior. Pereira, conocedor de la costumbre, habló primero. Les dijo que el sargento Manzano estaba de muy mal humor y que, seguramente, se las cobraría todas con el Ratón ese.
El pelotón había llegado a Doctor Arroyo, dos días antes, procedente del vecino estado de San Luis Potosí, explicó Pereira. Su misión era auxiliar a los afectados del huracán y conducir a la población a los refugios, pero, sobre todo, debían evitar la rapiña, el mayor reclamo de los civiles en tiempos de desastre. La base militar de Matehuala quedaba a 50 kilómetros de ahí y Monterrey, capital de Nuevo León, estaba a 350. Además, no había forma de enviar refuerzos militares hasta Doctor Arroyo desde el municipio conurbado de Escobedo, donde estaba la sede de la Séptima Zona. El meteoro había cortado todos los caminos y comunicaciones. En el extremo sur del estado, donde se encontraban en ese momento, la red de caminos estaba hecha pedazos. Los dos soldados se habían presentado esa mañana en el campamento instalado en el enorme edificio del ayuntamiento, frente a la plaza principal, toda encharcada, con los árboles cabezones que se escurrían con tristeza sobre las bancas, las baldosas, el kiosco. Pereira preguntó cómo habían llegado. Román explicó que un helicóptero los había trasladado desde Escobedo hasta la ciudad de Ramos Arizpe, en el contiguo estado de Coahuila, en un vuelo de unos 30 minutos. La aeronave no pudo adentrarse más hacia el sur porque Los Tímidos estaban bien armados y estaban disparando con lanzacohetes al aire. En días pasados incluso estuvieron a punto de derribar un chopper. Por eso ya estaban prohibidos los vuelos en el bosque, argumentaron los comandantes cuando les explicaron pormenores de la misión. Tuvieron que caminar durante toda la madrugada y pedir aventones a los rancheros para ingresar otra vez a Nuevo León y llegar hasta ese municipio, al que los lugareños simplemente llamaban Arroyo. Pereira les preguntó, despreocupadamente, si eran de Los Meconios, y ellos lo negaron. No sonaron muy convincentes, pero el superior no dijo nada. Nadie debía saber que emergían de aquella infausta generación. Pereira, quien trabajaba en la administración de recursos del campamento, les dijo que ya sabía que tenían una misión especial en el bosque de ese paraje olvidado. No podía retener el nombre del municipio. La puta madre, se le confundían los lugares. Él era del Estado de México y no estaba familiarizado con la geografía local. Les comentó que su papá había trabajado en la fábrica de pólvora de Tecamachalco, y que también había sido militar, jefe en la maestranza de artillería. El viejo siempre andaba presumiendo un Mauser 7 mm que le regalaron en un aniversario, recordó. La primer arma creada en México, le dijo en casa al pequeño, que terminó siguiendo la carrera de las armas. Pero como se dio cuenta de que los muchachos no sabían de qué les hablaba, desistió de confiarles esa parte de su vida.
Rehaciéndose, se puso severo: “Y tampoco quiero que me digan qué vainas traen con ese encargo. No quiero saber qué mierdas harán en la sierra, pero debe ser algo gordo”. Los compadeció por el clima horrible de la región, con frío en la mañana y bochorno en la noche.
Quién sabe qué sol o qué aguacero los sorprendería en descampado. “Es el bullying climático de Dios”, les dijo, enfatizando el anglicismo para aclarar tácitamente que no usaba ese tipo de palabras sofisticadas. Los tres rieron. Pereira pareció sentirse en confianza porque les reveló por qué Manzano los había puesto a trabajar en el rondín de las colonias, donde encontraron a Ratón. El sargento sabía que ellos tenían su propia misión, importante, ordenada desde el cuartel mismo de la Séptima Zona, y que estaban agotados por la caminata. Pero como estaba muy enfadado, los utilizó para aliviar el coraje que le provocó el paquete recibido el día anterior.
Mientras supervisaba el funcionamiento del pelotón, en el interior del Palacio, a Manzano le entregaron en un sobre sin membrete dos discos compactos. El mensajero le dio instrucciones y se fue. Suponiendo lo peor, Manzano acudió a la oficina del presidente municipal, acondicionada como su despacho provisional. Ordenó a los regidores que estaban ahí holgazaneando que se retiraran y se encerró con su escolta. Sabía que iba a ver algo desagradable, pero no tanto. Ahora ya toda la tropa sabía que vio en los cds dos ejecuciones de soldados de su regimiento que habían sido secuestrados mientras estaban en su día de descanso, en el centro de Matehuala. Una estaca de narcotraficantes los había acechado, afuera de la base militar. Los siguieron hasta la parada del autobús, los acompañaron sigilosamente en el recorrido y, al bajar, los levantaron. Fueron eventos separados, pero simultáneos. Los captores les dieron muerte en el mismo lugar y de la misma manera: los desnudaron, los colgaron de una cuerda que subía y bajaba en una polea y los introdujeron vivos en tambos de aceite hirviendo, con una mecha encendida por abajo. Así los asesinaron, friéndolos, mientras gritaban y aullaban enloquecidos de dolor. Grabaron las ejecuciones. Y los discos, con las imágenes horrendas, fueron enviadas al cuartel con un niño mensajero. Los mandos en Matehuala vieron el material insoportable, y luego le enviaron los discos a Manzano, quien se puso de un humor de perros. Pero era un hombre de férreo autocontrol. Con el esófago ardiéndole de coraje por sus muchachos masacrados, soportó las majaderías de la señora temeraria.
Este adelanto se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.