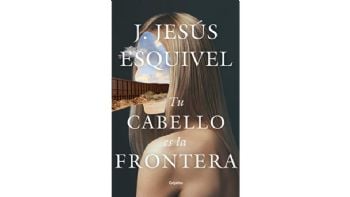El ritual de iniciación de Los Zetas
Durante más de un año y medio, el escritor y periodista Ricardo Raphael visitó en el penal de Chiconautla a Galdino Mellado Cruz, miembro fundador de Los Zetas. Con base en sus conversaciones, escribió Hijo de la guerra, libro que “se debate entre la ficción y la realidad” y que “reconstruye la gran tragedia de una nación en la que la incertidumbre, el narcotráfico y la corrupción fueron el caldo de cultivo perfecto para que militares de élite se convirtieran en el mayor grupo delictivo” del país. Con autorización del autor y de la editorial Grupo Planeta se reproducen fragmentos del primer capítulo.
Bajé a desayunar temprano, fui de los primeros en entrar al restorán. Poco a poco llegó la raza nuestra, pero nadie hablaba. Los jefes notaron la circunstancia del silencio. Entonces El Cos se animó a preguntar:
–¿Ustedes qué tienen, cabrones? ¿Están mal cogidos o se les apareció el diablo?
Esperamos a ver quién hablaba primero. El M se levantó y volvió a interrogar:
–A ver, tú, Galdino –a mí ya me hablaba así porque yo era su chofer–. ¿Qué carajos sucede?
–Nada, mi señor.
–¿Nada?
–Es que no sé cómo decirlo…
–¿Hay alguna molestia? ¿Les falta dinero? ¿Vieron maltratos?
–No, no –respondí, sin querer hablar de más.
–Suéltenlo, para que podamos platicar –insistió El M, dirigiéndose a la bola de culeros que me estaban dejando solo.
–Disculpe, mi señor… –Me atreví a abrir la boca, aunque la voz me salía chiquita–. Perdone que le haga mención, pero ayer, estando todos presentes aquí, en el hotel, vimos que usted y otras personas salieron en la televisión, acusadas de… Dijeron en las noticias que lo andan buscando, jefe… por narcotráfico.
Una carcajada del M rompió el silencio en el comedor.
–¿Antes no sospechaban nada?
–Pues algo –dije yo.
–¿Sabes cómo me llamo, Galdino?
–Ahora sí, mi señor.
–¿Cómo?
–Osiel Cárdenas Guillén.
–¿Qué piensan, señores? –interrogó al resto.
–Oiga, jefe… ¿y por qué no nos habían informado toda la verdad? –intervino Óscar Guerrero.
–Yo les dejé esa responsabilidad a Decena y a Lazcano –se defendió El M, quien continuó risa y risa mientras era evidente que, por su reacción hacia nosotros, sólo El Lazca estaba incómodo.
Osiel propuso que saliéramos al estacionamiento del hotel, y todos lo seguimos.
–Escoge una camioneta, Betancourt, la que quieras –ordenó apenas estuvimos en el exterior; Betancourt caminó hacia la Escalade que ese día traía Rejón–. Abre la puerta del conductor –volvió a instruir y Betancourt obedeció.
Del bolsillo de su chamarra el patrón sacó una navaja y con ella rasgó la piel del respaldo del asiento; sin mucho esfuerzo extrajo una placa ancha cubierta con fibra sintética que era parte del esqueleto, y dentro del hueco asomaron varios paquetes cubiertos con plástico y cinta canela. Retiró uno para mostrar que en su interior había cocaína. Según El M, cada asiento delantero contenía 30 kilos y los dos traseros unos 120 más.
–Escoge otra camioneta –pidió el patrón, ahora dirigiéndose a Guerrero Silva. Óscar señaló una Suburban gris, estacionada frente a la Escalade.
El señor repitió la operación en uno de los asientos delanteros y retiró de nuevo la placa, que nos explicaron luego, era de plomo para evitar los rayos X; sin embargo, no había droga dentro del compartimiento, sino paquetes con billetes verdes. De acuerdo con el patrón, las otras camionetas transportaban, cada una, 750 mil dólares (…)
Volvimos al restorán del hotel. Nadie ajeno a nosotros habría podido entrar o salir del lugar; ocupamos las sillas donde habíamos estado antes. El Cos, Treviño y Tony Tormenta no se habían movido. Osiel Cárdenas volvió a tomar la palabra.
–Bueno, muchachos, ahora que no hay más secretos y todos tienen la misma información, quiero preguntar si van a seguir sirviendo a la compañía.
Corrió dentro de aquel lugar un vocerío incomprensible.
–Hablen con libertad, no les pasará nada. Díselos tú, Heriberto –insistió el patrón.
Heriberto Lazcano se echó al ruedo con alguna dificultad porque sabía que con su silencio había abollado la confianza:
–Miren, compas, el que no quiera seguirle, mejor dígalo de una vez; no hay pedo, se los juro. El que así lo desee, se va. Pero hay que decirlo ahorita, no hasta la noche ni mañana.
Yo busqué la mirada del Hummer, porque me sorprendió que ese güey no hubiera dicho ni una palabra. Tocó el turno de que interviniera Arturo Guzmán Decena:
–Piénsenlo antes de responder. Ahora tienen buen sueldo, respeto, identificaciones, nadie los detiene; cada vez estrenan camioneta nueva, traen trapitos chingones y andan con buenas viejas. Cualquiera que quieran, güeyes, ustedes son la envidia; todas les dan el culo a una voz y no me digan que es por su carita. Analícenlo y, si no quieren, ¡pues ruedas de una vez!
Como si jugaran futbol, Decena le pasó el balón a Heriberto:
–La situación es esta: si se quedan, ganarán 120 mil pesos netos al mes, que no gastarán porque les estaremos dando viáticos todo el tiempo.
–Mírense la ropa, traen buen reloj, alhajas finas, portan el arma que quieren; si entran a un restorán, el más caro del país, no tienen que preocuparse por el precio. El M no escatima recursos cuando se trata de ustedes –retomó la palabra Decena.
–Como dice Arturo, reflexionen en eso también: ¿cómo vive su familia? Recuerden los sueldos que se pagan allá afuera. Cuando éramos sólo militares, ¿cuánto ganábamos? No hay comparación con lo que el patrón nos está ofreciendo –dijo El Lazca.
Con esos argumentos El Lazca, Decena y El M se nos metieron en la cabeza. Pero había también otras razones poderosas por considerar: ¿dónde estaban los otros veinticuatro compañeros del Grupo Zeta que también fueron al Fuerte Hood? Habíamos oído rumores. Que a tal lo levantaron, que otro murió en un accidente de coche, que a fulano su familia no lo volvió a ver. Para mí que esos cabrones no quisieron trabajar para la compañía y por eso ya no estaban entre los vivos (…)
Por fin El Hummer decidió hablar:
–Pero las cosas han cambiado, patrón. A usted lo busca la policía, y aunque nos quedemos, pues de poco nos servirán las ganas con tanta gente en contra.
–De eso no tienen por qué alarmarse. Ustedes han de comprender que los medios de comunicación, los reporteros, deben de hacer su trabajo; no se enojen con ellos y tampoco les hagan caso. Estamos bien arreglados –respondió Osiel Cárdenas.
–¿Arreglados? –pregunté.
–Sí, Galdino, arreglados. Repito que los reporteros hacen su trabajo, y bueno, algunos están con nosotros, otros no. Pero ustedes como si nada, caminen derechito y nadie los molestará, se los aseguro. ¿Creen que estaría aquí tan tranquilo si tuviera miedo de que me agarren?
–¿Y el gobierno? ¿Está con nosotros el gobierno? –quiso saber Betancourt.
–Tranquilos, todo está en orden; trabajamos con el gobierno. Ustedes siguen siendo parte del gobierno, ¿o qué, los cortaron ya de la nómina del Ejército? Viene la quincena chica: cuando tengan su pago, se acuerdan de mí.
Otra vez se hizo el silencio en el restorán.
–¿Entonces? –apuró El Lazca, porque quería una respuesta rápida.
–No hay pedo, ya estamos aquí –reaccionó Óscar Guerrero.
–Pus le entramos –dijo Betancourt.
–Va –añadió El Mamito.
–Yo también –intervino Efraín Torres.
–¿Y tú, Galdino? –demandó Decena sólo por joder; no necesité mucha reflexión porque el miedo me ganó y me doblegué ante la situación:
–Yo voy –respondí en voz más alta que el resto.
Al final ninguno se rajó. Los 21 que estábamos ahí reunidos con los jefes aceptamos la nueva realidad.
–Pérense, pérense –ordenó Osiel Cárdenas–. Este es un nuevo contrato de familia, así que quiero oír a cada uno aceptarlo.
Guzmán Decena, quien estaba parado frente al M, dio un paso militar y dijo: –Yo seré el Zeta 1.
Se levantó Alejandro Lucio Morales Betancourt: –Zeta 2.
Se sumó Heriberto Lazcano: –Zeta 3.
Luego Jaime González Durán: –Zeta 4.
Y así siguieron los demás.
Mateo Díaz López: –Zeta 6.
Y Jesús Enrique Rejón: –Zeta 7.
Óscar Guerrero Silva: –Zeta 8.
Llegó mi turno: –Zeta 9.
Omar Lorméndez Pitalúa: –Zeta 10…
No hay que creerse lo que luego dijo la prensa: esa numeración de Los Zetas nunca tuvo que ver con la jerarquía de mando dentro de la organización, eran claves para identificarnos entre nosotros y fueron asignadas por casualidad (…)
–No se retiren tan rápido –nos dijo el señor Osiel–. Antes hay que apartar el trigo malo del bueno.
Todos volteamos a ver al patrón.
–Ciro Justo Hernández, salga usted de la formación –ordenó El M.
El Cos y Treviño avanzaron hacia ese compa y lo flanquearon.
–Este hijo de la chingada estuvo hablando de más –nos informaron–. Por su culpa la policía investiga a la vieja del patrón y la DEA sabe cosas que no deberían saberse (…)
–De este judas se encargarán todos ustedes –ordenó El Cos.
Ciro Justo Hernández era un cabo que siempre andaba callado, la llevaba con pocos y sólo era amigo de Óscar Guerrero; esa mañana nos enteramos de por qué.
–¿Sabían ustedes que Ciro se cambió el nombre cuando lo mandaron al Fuerte Hood? –preguntó El M.
Óscar bajó la mirada.
–¿Lo sabías tú, Óscar? El verdadero nombre de este traidor –señaló con el dedo– es Ciro Guerrero Silva. ¿Cómo ven que Ciro y Óscar son hermanos, hijos de la misma madre y del mismo padre?
Nadie se atrevió a moverse de su lugar.
–Pero Óscar está limpio, ya lo investigamos y no hay problema con él. En cambio, el tal Ciro no merece trabajar para la compañía. Entregó nuestras claves de radio y proporcionó información sobre lo que hacemos y no hacemos; por su culpa nos metimos en problemas con la DEA, pero ese pedo ya está resuelto. Ahora lo que falta es que arreglemos cuentas aquí dentro.
Ciro Justo Hernández no era el único del Grupo Zeta que tenía una identidad falsa y Óscar se lo dijo al M; quería salvar el pellejo de su hermano.
–Discúlpelo, patrón, yo me voy a encargar de que no vuelva a cagarla.
Osiel tronó:
–¡Aquí el que la caga, la limpia! Esa es la regla y todos ustedes la van a limpiar, si es que realmente quieren seguir conmigo. Eso te incluye, Óscar. Es tu decisión: ¿te quedas con tu hermano o te vienes con nosotros? (…)
Después de que El Cos y Treviño se lo llevaron, El M ordenó que todos nos dirigiéramos a una casa de seguridad a 20 minutos del hotel (…)
Cuando llegamos a la casa ya estaban El Lazca, Decena, El Hummer y Betancourt; minutos después no faltaba nadie. Nos habíamos reunido otra vez los 20 zetas, 21 contando a Ciro Justo, y los cuatro principales: Osiel, Tony, Treviño y El Cos. El hermano de Óscar estaba completamente desnudo, amarrado a una silla de metal; otros comenzaron el trabajo sin esperarnos, de su boca salía sangre porque a putazos le habían tirado varios dientes. En cuanto nos oyó, llamó a su hermano para que lo defendiera.
–Brother –respondió Óscar.
Con valentía, se acercó al M para insistir en el argumento de que varios de nosotros teníamos los nombres cambiados –No es justo que sólo Ciro pague por eso –razonó.
El patrón se apuró a despejar el error. Ciro no era un traidor por usar una identidad falsa, sino por pasar información que no debía.
–Primero que a nadie, a ti te traicionó –le dijo a Óscar–. Tú, que lo metiste al Ejército y luego lo ayudaste para que fuera gafe. Tú lo propusiste para ir al Fuerte Hood. Tú eres el primer traicionado (…)
–A los traidores hay una sola manera de tratarlos, ¿comprenden?
Óscar miraba de frente al M y de reojo a su hermano. El Lazca se aproximó a Ciro Justo y le pegó tamaño golpe en la cabeza con la palma abierta; el cráneo del güey tronó seco.
–Por tu culpa pudo haberse desmadrado la operación –añadió Heriberto–. Por tu culpa ahora el jefe está en los noticieros. Al patrón le costó muchos millones construir esta organización para que un pendejo como tú venga a echarlo todo a perder.
Cuando Óscar vio que no había remedio, trató de hacerse el fuerte:
–Entiendo, señor, entiendo lo que me explica. Si mi hermano se pasó de verga, pues yo no soy quien puede defenderlo.
–Entonces, ¿estás conmigo? –preguntó Osiel.
–Sí, señor.
Los demás asentimos junto con Óscar.
–¿Aunque sea tu hermano?
–Si usted no lo puede ayudar, yo tampoco.
El Lazca se arrodilló junto a la silla donde estaba Ciro y con un martillo le masacró los dedos desnudos de los pies hasta que se convirtieron en pequeños fragmentos de carne reventada; luego se aproximó El Hummer y puso un tremendo patadón sobre el pecho del desgraciado. Ciro salió volando con todo y silla. Betancourt se hizo cargo de levantarlo para que los demás pudiéramos continuar.
–Brother, ayúdame, por favor, ayúdame –balbuceó Ciro, tratando de encontrar el rostro de su hermano entre tanto cabrón que quería ser parte de la madriza. Óscar se mantuvo junto al patrón sin involucrarse, pero sin oponerse al castigo–. Piedad, amigos, piedad. ¡Óscar, brother, ayúdame!
Los gritos enardecieron el ánimo del grupo; varios comenzaron a disfrutar la tortura. El Hummer sacó un cuchillo de sierra y cruzando el labio superior le arrancó un pedazo de la mejilla: alcancé a ver el hueso pelón por encima de las muelas (…)
–Asegúrense de que sufra un chingo –mandó El M.
Veinte cabrones participamos en desollarlo. Betancourt y yo nos encargamos de mantenerlo con vida mientras los demás se llevaban, cada uno, su trofeo.
Esa fue la primera muerte culera en la que participé: una madre de esas te hace sentir poderoso (…)
Cada vez que Ciro confesaba algo, el rigor venía peor: El Hummer lo castró y Decena le amarró un petardo para volarle la verga. No es fácil describir las emociones que genera involucrarte en una fiesta de esas; sientes miedo, pero no es un miedo desagradable porque está cargado de adrenalina. Quieres ver más, más sangre, más golpes, quieres oír más gritos y darle tú también, darle un chilazo al güey. No es excitación sexual, porque no soy puto, pero sí te excitas y no quieres que se detenga.
Al final Osiel decidió terminar con el show: le entregó a Óscar la Colt nueve milímetros que siempre cargaba y ordenó que le diera el tiro de gracia (…)
Cuando todo acabó, el patrón volvió a reunirnos a su alrededor, recuperó el arma que venía de usar Óscar y lo abrazó con fuerza diciéndole que lamentaba su pérdida.
–Guerrero, hoy perdiste a un hermano, pero ganaste una familia, 20 hermanos y yo que desde ahora formamos parte de ti. Con esta traición nace una hermandad, y así durará. Piénsenlo como un ritual que nos une para siempre.
La sangre que circulaba por nuestras venas nos tenía muy alertas, más que cualquier droga. Ese día surgió una legión de soldados dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir (…)
Fragmento del libro Hijo de la guerra, de Ricardo Raphael © 2019, Seix Barral. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Este adelanto se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso